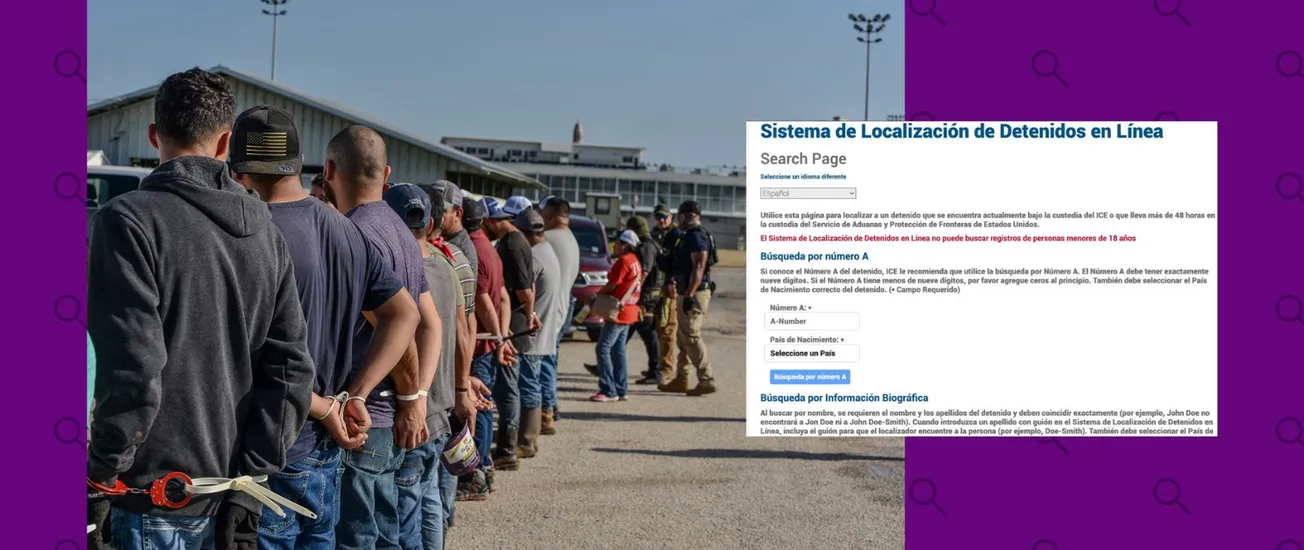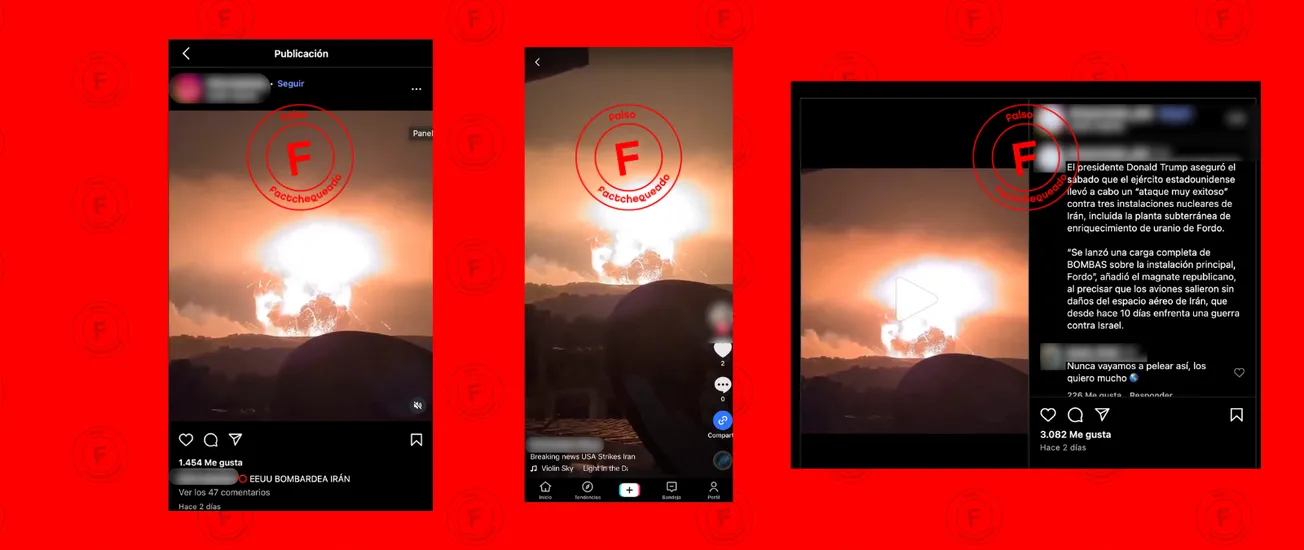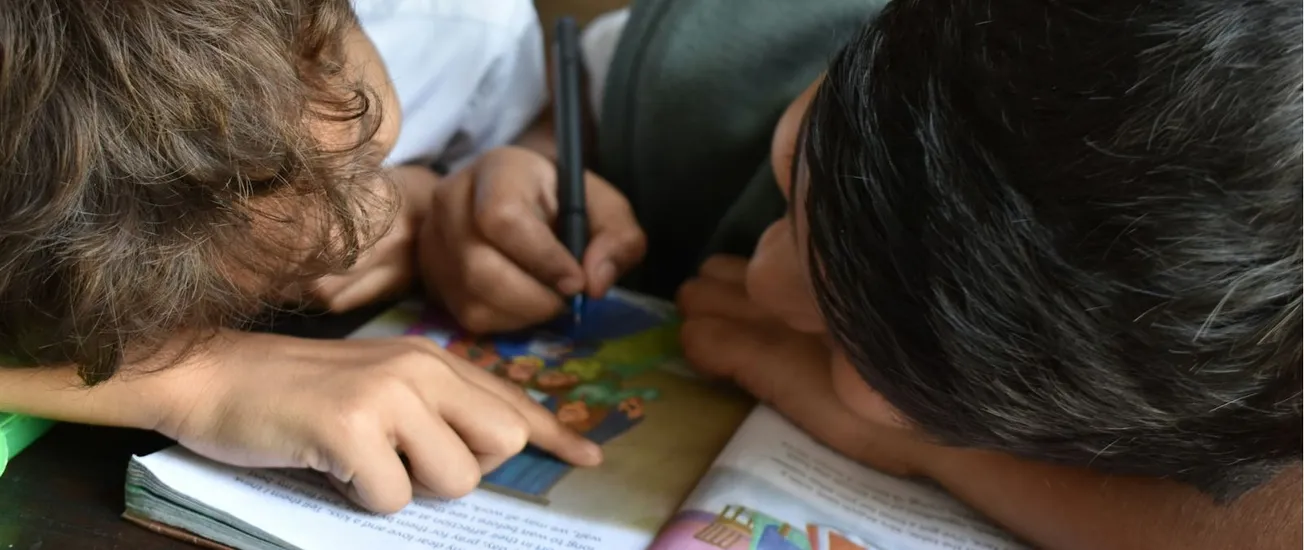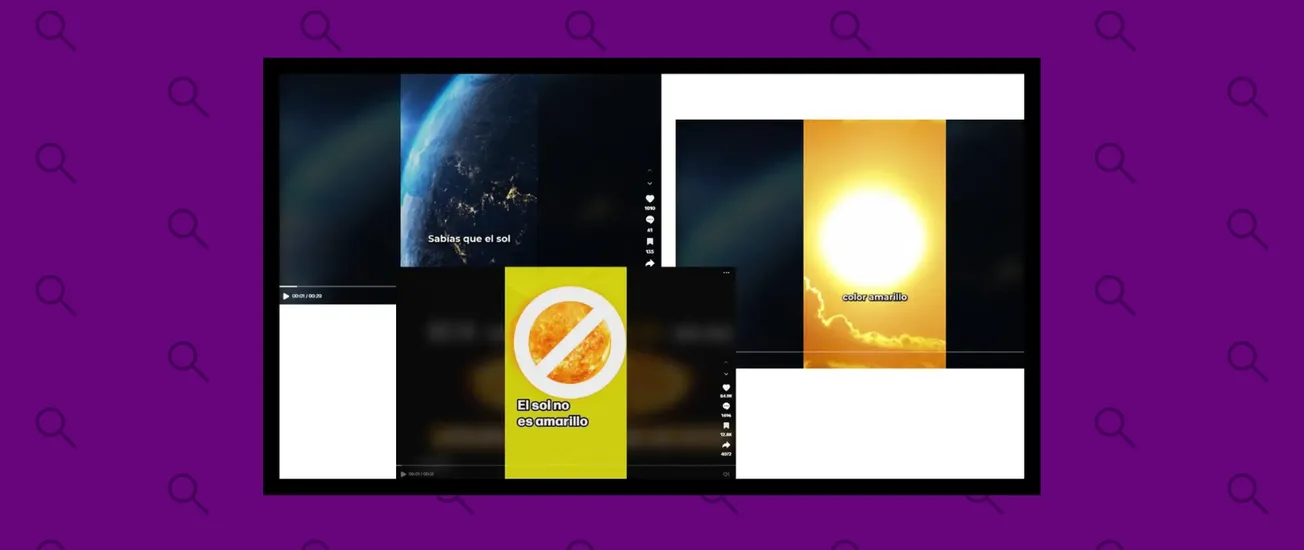El embajador y el cajón
“Tenemos una vibrante comunidad peruana en el área metropolitana de Washington y en todo Estados Unidos, por eso que nos incluyan en el evento del Smithsonian a donde van a acudir miles de visitantes de todo el país que llegan a la capital de la nación para celebrar el fin de semana del 4 de julio, es algo de gran importancia para nosotros”, comentó el embajador de Perú ante la Casa Blanca, Luis Miguel Castilla. “Hemos trabajado para atraer a nuestra diáspora, los peruanos que viven en Estados Unidos… y además, la comunidad peruana que vive en el área de DC tomará parte en esta actividad”.
Para animar a su comunidad, el embajador Castilla tocará el cajón durante la ceremonia inaugural el 24 de junio, en compañía de un grupo de 100 cajoneros del área metropolitana. El cajón es un instrumento de percusión de la cultura afroperuana que parece una pequeña gaveta o caja de madera sobre la que se sienta el músico. Castilla asegura que él no es músico, pero se considera un estudiante aplicado. Durante las últimas seis semanas, cada sábado a las 3 de la tarde, ha estado tomando clases de cajón y ha aprendido tres piezas para tocar con el grupo.
“Mi familia y mis colegas están sorprendidos”, dijo Castilla.
El gran momento musical del embajador Castilla tendrá lugar el miércoles 24 de junio después de los discursos inaugurales que comienzan a las 10:30am en el National Museum of the American Indian. Las actividades tendrán lugar en el Mall Nacional entre las calles 3 y 4, en el suroeste de Washington, DC. Los cajoneros darán inicio a las actividades del festival.
“Llevaré una camisa blanca, me quitaré el saco y la corbata y seré un peruano más. Va a ser todo un reto mantener el ritmo, pero haré lo mejor que pueda”, concluyó el embajador Castilla.
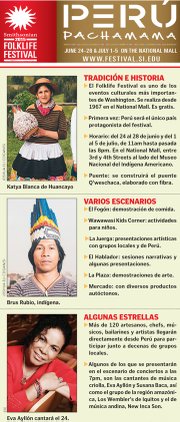
Cada mes de junio, durante seis siglos, las comunidades quechuas a lo largo del río Apurímac, al sur de los Andes peruanos, han reconstruido el sagrado puente Q’eswachaka. Sin embargo, nunca lo habían hecho en el National Mall de Washington, una ciudad que no es conocida por brindar los mejores cuidados a la Madre Tierra ni por tener la humildad necesaria para apaciguar los espíritus de la montaña.
El puente, tejido con hierbas provenientes de la montaña, es una obra de ingeniería con tecnología inca. A principios de este mes, después de la reconstrucción anual, los constructores del puente empacaron sus cosas para realizar su primer viaje en avión. La construcción de una réplica del puente, cuya arcada tendrá la anchura del Mall a lo largo de la calle cuarta, será una de las atracciones centrales del Smithsonian Folklife Festival.
Los preparativos han sido complicados. Fue necesario recolectar y enviar una cantidad adicional de hierba de la montaña. Antes de iniciar la construcción del puente, se deberá hacer una ofrenda a la Pachamama o Madre Tierra y solicitar un permiso a los Apus o espíritus de la montaña. El ritual de inicio para presentar la ofrenda y pedir el permiso está programado para las 12:30 pm del miércoles.
A los planificadores les preocupa un poco que algunos de los ingredientes necesarios para la ceremonia no sean autorizados por los inspectores de aduanas.
“No sabemos qué sucederá con las hojas de coca”, dijo Olivia Cadaval, coorganizadora del Festival Smithsonian.
La coca se puede refinar para fabricar cocaína, aunque para esta ceremonia las hojas no tienen ningún significado como estupefaciente.
“Parte de la ofrenda es el feto seco de una llama “, agregó Cadaval.
Además, el ritual requiere encender un pequeño fuego en el Mall.
¿Qué hacer? ¿Insertar un paquete destinado al festival dentro de una valija diplomática dirigida a la Embajada del Perú? ¿Se permitirá crear vapor con algo parecido a un cigarrillo electrónico a manera de ofrenda quemada, a pocos cientos de yardas del Capitolio?
“Todavía no me han pedido que haga ninguna llamada al Departamento de Estado ni a nadie”, dijo el embajador peruano Luis Miguel Castilla. “Estoy dispuesto a hacer mi mejor esfuerzo para conseguir todos los ingredientes que necesitemos para una ceremonia real. Necesitamos la bendición de los Apus de las montañas para que esto sea un éxito. Esperamos poder lograrlo; de lo contrario, mi posición podría estar en juego”.
Algo parecido a lo de las hojas de coca sucede en casi cualquier Smithsonian Folklife Festival. Los acuerdos y las concesiones son parte del extraordinario intercambio cultural que se materializa cada año, durante dos semanas, en medio de los monumentos. No habría ninguna dificultad si el Smithsonian y, en este caso, el Perú, no aspiraran a un nivel de autenticidad cultural que demande traspasar ciertos límites.
Los beneficiarios del intercambio en esta encrucijada transitoria en el Mall no serán sólo los 400.000 visitantes al festival gratuito, sino también los 150 artistas y artesanos del país invitado, quienes contarán con una plataforma única para mostrar sus inquietudes y tradiciones.
Cadaval dice que obtuvo el permiso para encender el pequeño fuego para la ceremonia. El feto seco de la llama fue separado del envío masivo de productos más inofensivos, por temor a que retrase la inspección aduanera de todo lo demás. Es posible que no llegue.
En cuanto al puñado de hojas de coca, estén atentos. Un especialista en rituales podría aprobar ingredientes sustitutos. O, como medida de precaución, los constructores del puente podrían pedir permiso a las deidades en una ceremonia a distancia, antes de salir del Perú. De ser así, este respetuoso paso adicional tomado a miles de millas de distancia de Washington para posibilitar algo sin precedentes en la capital de la nación, sería por sí mismo parte de la historia que se contará y transmitirá en el festival.
La creación de un ancestral puente de cuerda colgante en el centro de Washington es una buena metáfora no sólo de lo que han sido los festivales desde su inicio en 1967, sino también de los temas de la edición de este año.
Se llamará “Perú: Pachamama,” y se estará presentando del 24 al 28 junio y del 1² al 5 de julio. Lo encontrarán bajo los árboles, entre las calles tercera y cuarta del suroeste, adyacente al Museo Nacional del Indígena Americano, de la Institución Smithsonian. Habrá más actividades al otro lado del Mall, entre las calles tercera y cuarta del noroeste, junto a la Galería Nacional de Arte.
Este año, el festival deberá realizarse fuera del césped de la franja central del Mall, a raíz de un extenso trabajo de restauración del césped llevado a cabo por el Servicio de Parques Nacionales. Sin embargo, el público podrá caminar sobre la hierba y colocar allí una manta o una silla de campaña para disfrutar de la serie de conciertos nocturnos a cargo de destacados artistas peruanos durante el festival. Con el fin de proteger el césped, el escenario estará en el área pavimentada, paralela a la calle tercera.
El área donde se realizará este año el festival será mucho más reducida. Algunos festivales recientes han ocupado desde la calle séptima hasta la catorce, incluida la franja central, donde ahora se desarrollan los trabajos.
Los organizadores del festival han dicho que parte de esos terrenos más amplios fueron subutilizados en el pasado, y que este año experimentarán usando las áreas de manera más eficiente y creativa. Planean retornar a presentaciones de más de un país en futuros festivales. El Servicio de Parques ha dicho que, después de los trabajos de restauración, se abrirá la ubicación anterior entre las calles séptima y catorce, pero que habrá que respetar las nuevas y estrictas normas de preservación del césped de la franja central.
Cadaval dijo que le preocupa un poco que la brecha de césped entre el norte y el sur de las secciones del festival pueda crear una desconexión entre las actividades.
Afortunadamente, habrá una estructura que atravesará esta brecha: el Puente Q’eswachaka.
Hace un par de años, desde cuando se inició la investigación sobre “Perú: Pachamama”, los planificadores del festival tenían claro lo que querían mostrar:
“Perú es mucho más que Machu Picchu”, dijo el embajador Castilla.
Esa ciudadela inca de impresionante altitud es lo que muchas personas asocian con el Perú, junto con los cocteles de pisco sour.
“Estamos intentando alejarnos de lo mismo de siempre”, dijo Cadaval. “Estamos tratando de mirar más profundamente dentro del Perú”.
Así que no esperen encontrar mucho acerca de Machu Picchu en el festival.
Sin embargo, no teman: Habrá pisco sour para acompañar los platos de la cocina tradicional peruana.
(Machu Picchu se tocará en la exposición “El Gran Camino Inca: la Construcción de un Imperio”, que se estrena el viernes en el Museo del Indígena Americano, donde se presentará una serie de programas del festival y venta de artesanías. El puente Q’eswachaka era parte del Camino Inca.)
Los planificadores también decidieron que presentar la diversidad cultural del Perú – su mosaico de influencias indígenas, españolas, africanas y asiáticas – no era lo suficientemente ambicioso.
“Toda América Latina afirma que es diversa,” dijo Cadaval. “¿En qué se diferencia el Perú?”
La diversidad del Perú no es simplemente la suma de las culturas que llegaron allá a pie, en barco o en avión. A través de los siglos, una serie de migraciones internas causadas por la guerra, los conflictos civiles y la urbanización, hizo del Perú “una especie de rompecabezas de diferentes personas en diferentes partes del país”, dijo Rafael Varón Gabai, coordinador de investigaciones del festival en el Perú.
El festival juntará algunas de las piezas de ese rompecabezas. Explorará – con la ayuda del color, la música y el arte – las circunstancias que provocaron e inspiraron las conexiones dentro de las diversas expresiones del Perú.
Varón, Cadaval, la curadora del Smithsonian Cristina Díaz-Carrera y un equipo de investigadores de campo peruanos y estadounidenses viajaron a montañas y valles, visitaron las ciudades pesqueras y las grandes ciudades, y recorrieron los ríos de la selva, con el propósito de ensamblar los 12 “casos de estudio” sobre los temas de la diversidad y las conexiones que conforman el festival.
Los casos involucran fiestas y bailes que tienen sus raíces en ciertas ciudades o regiones, pero que son practicados por personas que dejaron esas comunidades, quizá buscando oportunidades en otros lugares del Perú. Las personas regresan para participar en las celebraciones periódicas que nutren los lazos comunitarios y preservan habilidades y tradiciones.
Otro ejemplo es el de músicos urbanos contemporáneos que han encontrado formas de mantener estilos tradicionales, aunque revitalizados, mediante la absorción de todo, desde la cumbia colombiana hasta la guitarra surf de California. El resultado es la cumbia amazónica en las ciudades de los bosques tropicales, y la música chicha en Lima. Uno de los grupos que vendrá a tocar es el de Los Wembler’s, que tomó su nombre – con un apóstrofe al azar – del estadio de Wembley de Londres, a pesar de que el grupo tiene su sede en Iquitos, a orillas del río Amazonas.
La radio es un conector. Los productores de Radio Ucamara, nombre basado en un afluente del Amazonas, compartirán su trabajo en defensa de las comunidades indígenas y de la limpieza de los ríos, y recogerán historias en el Mall que se emitirán de regreso a casa.
Al igual que el puente de cuerda, muchas de estas conexiones abarcan tanto la geografía como el tiempo. Cuando finalmente se construyó la carretera de concreto que sirvió de puente sobre el Apurimac, las cuatro comunidades quechuas responsables del puente de cuerda se mantuvieron reconstruyéndolo de todos modos, todos los años. El proceso los une entre sí y con sus ancestros. Los curadores han permitido que las comunidades decidan cómo llevar a cabo sus proyectos en Washington.
“Su participación le da forma a lo que está por venir”, dijo Cadaval, en referencia a la autonomía concedida a todos los participantes en el festival, no sólo a los constructores de puentes.
Cuando los curadores pidieron a los constructores permiso para cortar el puente en pedazos después del festival, con el fin de exhibirlo en el Museo del Indígena Americano y en otros lugares, “se rieron a carcajadas”, dijo Cadaval. “Eso es como cortar un suéter por la mitad”.
Pero se logró un punto de acuerdo. El puente se volverá a tejer de un modo culturalmente apropiado que satisfaga a los constructores y, con suerte, a los espíritus de la montaña.
———————————————————————————————————————
El Smithsonian Folklife Festival se llevará a cabo del 24 al 28 de junio y del 1° al 5 de julio en el Mall entre las calles tercera y cuarta (Metro: Federal Center SW). GRATIS.www.festival.si.edu.