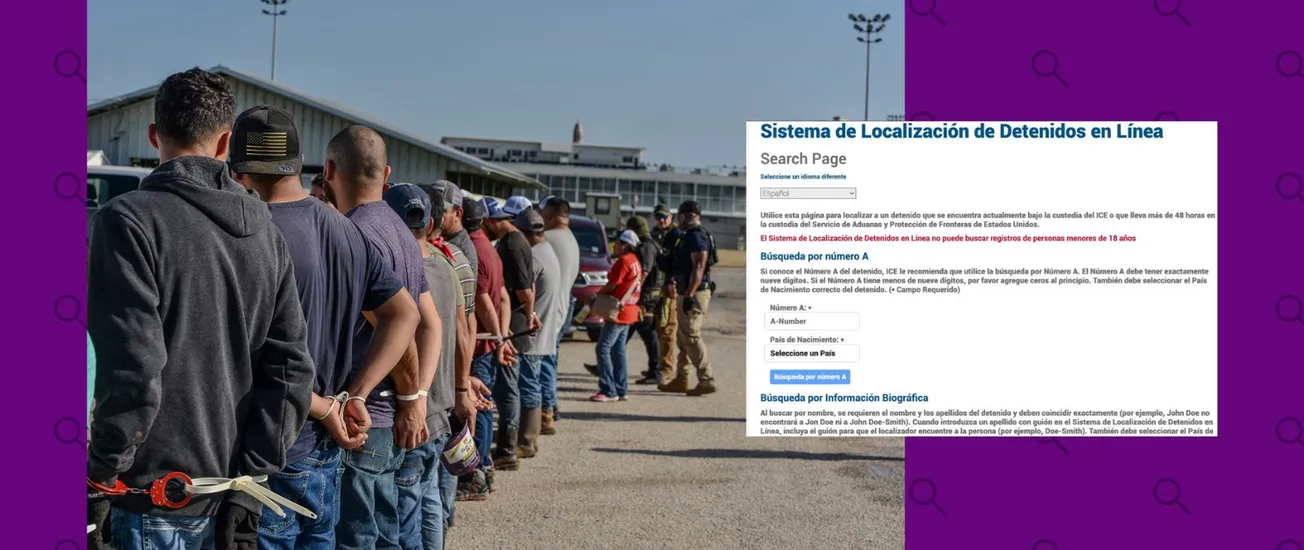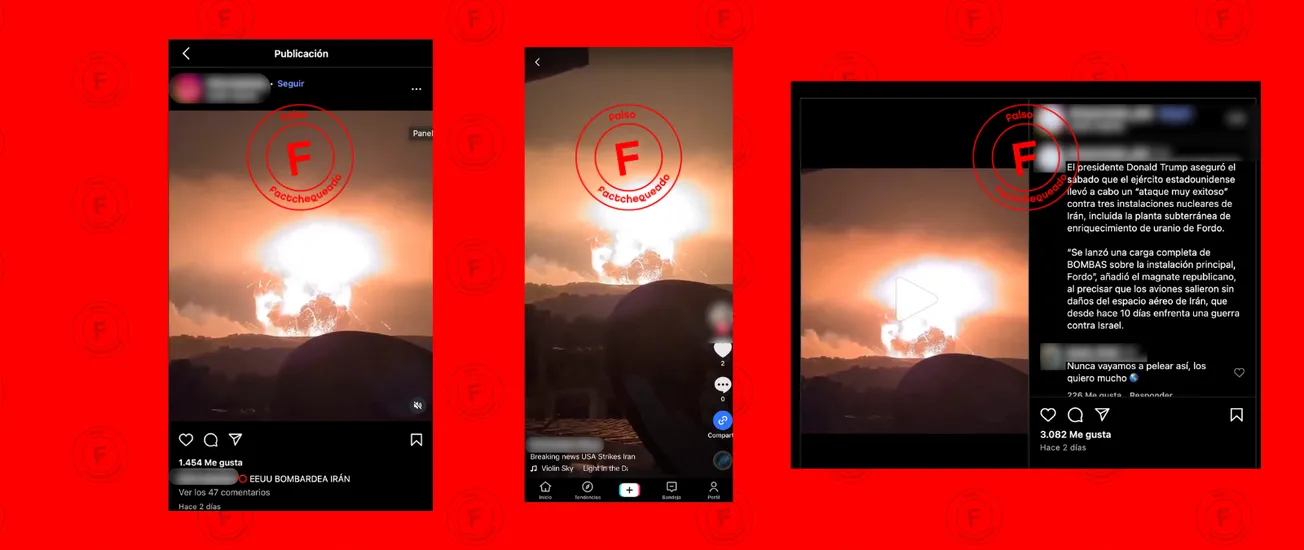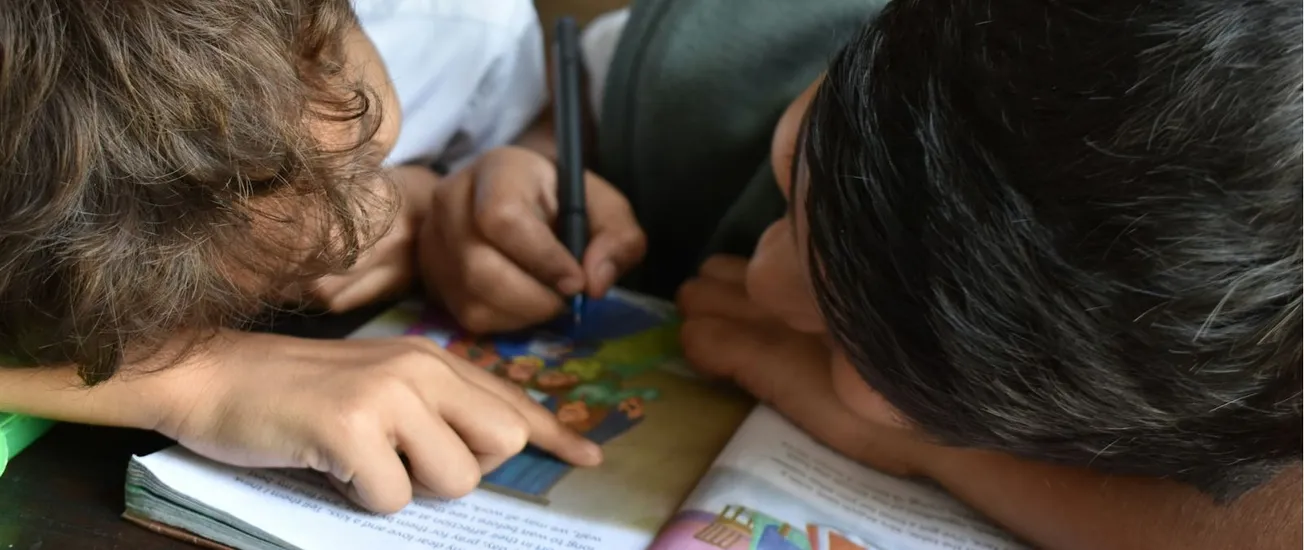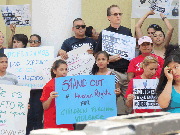
SOLIDARIDAD. Foto de una manifestación de apoyo a los niños migrantes en Washington, DC, en 2015.
Estudia un doctorado en medios de comunicación en la Universidad de Oregon, pero Ricardo Valencia es un salvadoreño que ha vivido de cerca el tema migratorio centroamericano durante sus años de trabajo en la embajada de El Salvador en Washington, DC.
Recientemente, Valencia presentó en su Universidad el estudio titulado “At the Border: A comparative analysis of U.S. newspaper reporting about unaccompanied immigrant children”, en el que analizó cientos de artículos y fuentes noticiosas estadounidenses sobre el tema del movimiento migratorio de menores no acompañados que cruzan la frontera sur de Estados Unidos. Lo que Valencia encontró es que la cobertura deja mucho que desear tanto en cantidad como en calidad.
El investigador piensa que es esencial para la buena salud de la democracia estadounidense hacer una buena cobertura de esta realidad migratoria centroamericana. Los centroamericanos son uno de los grupos latinos más grandes de Estados Unidos, dice Valencia, y es esencial que el país se involucre en la conversación; pero, además, es un tema relevante para todo un continente.
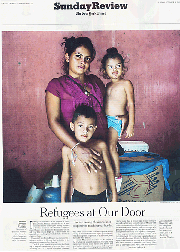
Portada del New York Times sobre los niños migrantes.
Lo que sigue es una conversación con Ricardo Valencia sobre la cobertura periodística en inglés de un tema que fue calificado por la Casa Blanca como una crisis humanitaria.
—¿Cómo surge su interés por el tema de los menores migrantes centroamericanos y cómo llega a ser parte de su estudio universitario?
—Siempre me interesé por el tema de los menores sin compañía que cruzaron la frontera en grandes cantidades en el verano de 2014. En ese momento yo estaba en Washington D.C. y presencié una sitación que tuvo muchas implicaciones políticas. Estados Unidos vivía una elección de medio término y los republicanos usaron ese tema para atacar al presidente Obama. Con eso en mente, decidí investigar cómo se cubrió ese tema a nivel nacional, más allá de los periódicos del área de Washington D.C. Gané una beca del Centro de Estudios Latinos y Latinomericanos de la Universidad de Oregon de la que soy estudiante de doctorado en medios de comunicación. Debo aclarar que mis conclusiones son sobre la muestra de periódicos que analicé, no sobre la generalidad de la cobertura periodística en Estados Unidos.
—¿Buscó intencionadamente relación entre cobertura periodística y demografía latina en la región que abarca el medio estudiado o esto vino como una consecuencia?
—Abordé el tema, consciente del cambio demográfico en Estados Unidos. La población latina es mayor en ciudades con periódicos importantes como Los Angeles y Nueva York. Creía que los periódicos en ciudades con más latinos tendrían más fuentes latinas, en especial centroamericanas, que los periódicos en áreas con menos latinos como Portland y Seattle. Por eso decidí comparar dos grupos de periódicos: matutinos en ciudades con mayor población centroamericana (Los Angeles Times y The New York Times) y periódicos en áreas con pocos centroamericanos (The Oregonian y The Seattle Times). Me centré en cobertura entre mediados de mayo de 2014 y finales de julio de ese mismo año. Aspiraba a encontrar las diferencias entre ambas coberturas en el uso de fuentes y de la relevancia que le daban a la noticia. Hice un análisis cuantitativo de contenido que abarcó mas de 150 noticias y 900 fuentes que, en este caso, son la gente a la que los periodistas atribuyen la información.
—Y encontró que el uso de fuentes periodísticas para armar la información es parecida y la presencia de fuentes latinas no existe.
—Así es. Encontré que tanto los periódicos en áreas con más centroamericanos y los matutinos en regiones con pocos centroamericanos usaban el mismo tipo de fuentes: su mayoria fuentes no Latinas. En el grupo 1 (Los Angeles Times y The New York Times), el 46.3% eran no latinas, mientras en el grupo 2 (The Oregonian y The Seattle Times), 44. 7%. En el grupo 1, las fuentes latinas era el 29.9%, mientras que en el grupo 2, 25.7%. El resto eran fuentes anónimas.
—Entonces, no hay una diferencia significativa entre ambos grupos…
—Estos datos señalaban que no había una diferencia estadística significativa entre ambos grupos de periódicos. Sin embargo, había una diferencia significativa entre la cantidad de noticias que el grupo 1 colocaba en su portada comparado al grupo 2. El 28.7% de las noticias sobre ese tema fueron portada en el grupo 1, mientras en el grupo 2 solo un 10%. En otras palabras, los periódicos en ciudades con más inmigrantes de centroamericanos le dieron más importancia a la noticia que los periódicos en Portland y Seattle. Esto podría deberse, en parte, por el peso de las comunidades centroamericanas en Los Angeles y Nueva York y la cantidad de recursos que tienen los grandes periódicos.
—Y cuando las fuentes latinas aparecen, ¿qué tipo de fuentes son desde un punto de vista demográfico e institucional?
—Las fuentes latinas usualmente fueron periféricas a la esfera política, es decir, los latinos y latinas que aparecen en los periódicos suelen ser inmigrantes y representantes de organizaciones no gubernamentales, y no latinos con posiciones políticas. Fuentes centrales eran las que tenían un cargo público en agencias federales, estatales y locales. Para esto, busqué saber si la división de los periódicos en dos grupos, de acuerdo a la concentracion de inmigrantes, o la étnia de las fuentes podrían predecir si una fuente era central o periférica. Encontré que la étnia de una fuente podría predecir si el periódico la escogía como fuente central o periférica. Las fuentes que no eran latinas tenían más posibilidades de ser seleccionadas como fuentes centrales, mientras las fuentes latinas, como periféricas.
—Otro tema importante a la hora de la cobertura periodística es quién hace la información: reporteros de plantilla del periódico o reporteros “freelance”, subcontratados para la cobertura.
— De las 56 noticias publicadas por The Oregonian y The Seattle Times, solo dos fueron producidas por los reporteros de esos periódicos. Si usamos porcentajes, podríamos decir que más del 95% de la cobertura del grupo2 fue producida por agencias de prensa y otros periodicos. The New York Times y Los Angeles Times produjeron el 100% de sus noticias.
—O sea, se puede decir que existe un patrón nacional…
—Eefectivamente, esto sugiere la existencia de patrones nacionales de cómo las noticias de migración son cubiertas. Además, que confirma que los periódicos de áreas con mayor población de latinos son hegemónicos, es decir, son los principales activadores de la cobertura de este mismo de tema. En estados como Oregón y Washington, la comunidad latina es menos visible y eso también podría redundar en menos visibilidad en los medios.
—¿Cómo explicar la ausencia o minimización de fuentes latinas cuando la prensa en inglés cubre estos temas?
—Las fuentes latinas fueron minoría en cantidad y calidad en mi estudio. Múltiples razones como la complicada agenda electoral, la costumbre de citar fuentes no latinas en medios en inglés y la composición demográfica de las fuentes federales, estatales y locales pudieron causar la desestimación de las fuentes latinas, en especial las de poder político. Sin embargo, los resultados de mi investigación son congruentes con otros estudios que señalan que mujeres y representantes de minorías étnicas tienen poca representación en las coberturas periodísticas.
—Para terminar, y como salvadoreño ¿qué opinion le merece el tema de los niños migrantes y cómo detener el flujo de una sociedad que parece desangrarse sin remedio?
—Mi opinión sobre el fenómeno es que hay muchos factores que han favorecido el flujo migratorio de menores no acompañados a Estados Unidos. Entre ellos, el acoso de las pandillas y su terrible violencia que tiene amenazada a parte de la población más vulnerable, el incremento de tráfico de drogas con destino a Estados Unidos y el deseo de las familias de reunirse en Estados Unidos. Sin embargo, una razón poco analizada es que la economía de El Salvador no da oportunidad de crecimiento y desarrollo de las clases populares.
—Entonces, ¿es la inversión parte de la solución?
—No es suficiente con la ayuda externa y con repetir el mantra de la estimulación de la inversión privada. Es necesario una mayor recaudación fiscal que redunde en mayor acceso de los sectores más vulnerables a los recursos del Estado. En esto último, Estados Unidos podría ayudar al dar un respaldo a la búsqueda de una mayor justicia fiscal en los países de Centroamérica que facilite que los que más tienen paguen su parte para el beneficio de las amplias mayorías. Ese mensaje es, a su vez, coherente con la política doméstica de la administración del presidente Barack Obama y también estratégico a largo plazo.