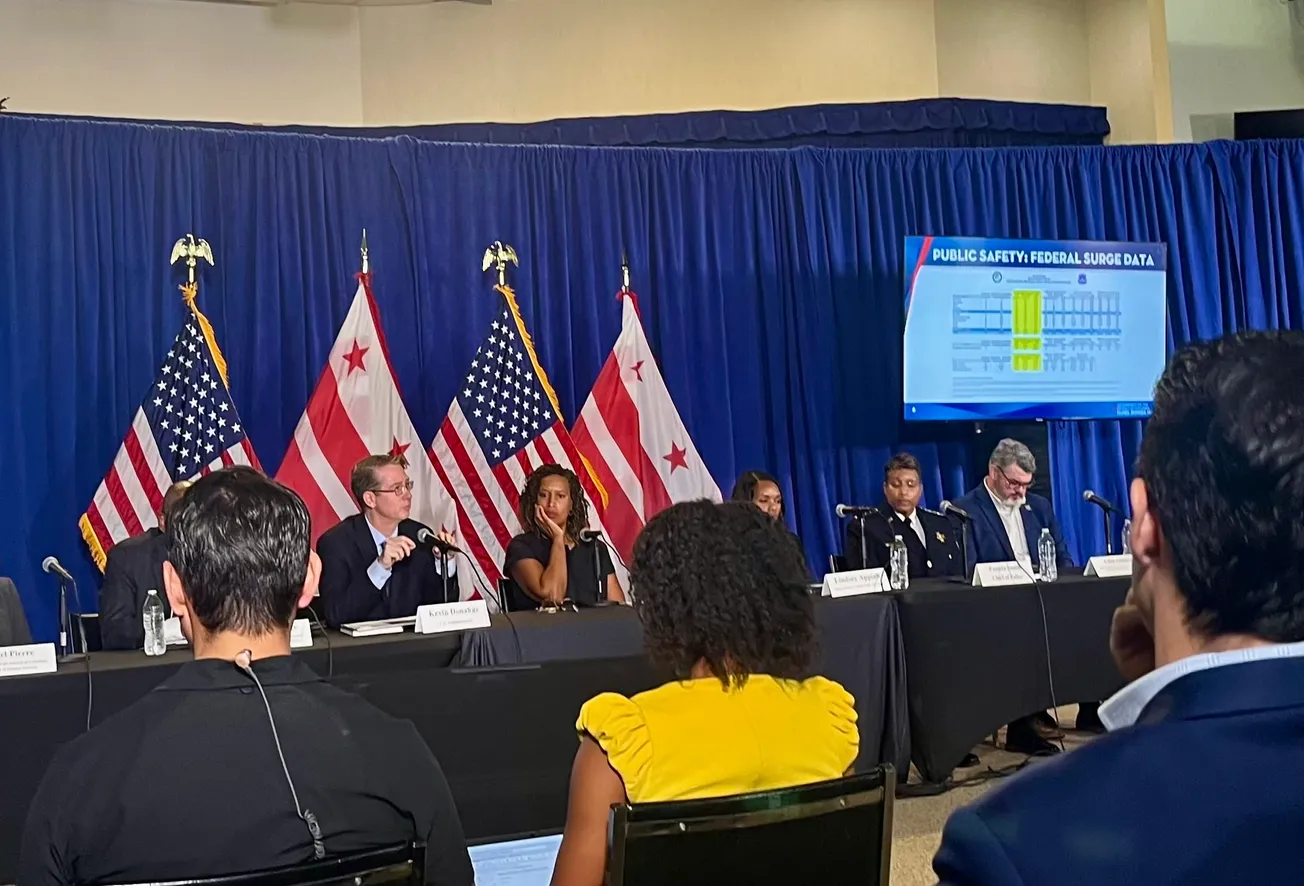Todavía con el asombro producido por el triunfo del No al plebiscito por la Paz, los colombianos nos preguntábamos cómo es que llegamos a esto y qué sigue para nosotros.
Se sintió como se debieron sentir muchos ingleses al día siguiente del Brexit o como se deben sentir los españoles sin gobierno luego de casi un año o cómo se sienten muchos norteamericanos de tener un personaje como Donald Trump, como candidato a Presidente de su país. La lógica no siempre se impone en la política. O mejor, raras veces sucede. O quizás la lógica no sea la lógica y lo que creemos y consumimos como lógica basados en opiniones de expertos y generadores de opinión no es la lógica de la gente. Algo parece claro: la democracia se ha vuelto cada vez más vulnerable al devenir de los hechos puros, a los impulsos de grupos interesados, a la inmediatez de las redes sociales, a lo que pudiéramos llamar la anarquía de la opinión.
Hoy toda la prensa internacional se pegunta por qué una idea tan loable como apoyar un acuerdo de paz de un país en guerra resulta derrotada por la votación del pueblo que la sufre. ¿Cómo puede estar un país tan dramáticamente dividido en torno a un propósito tan obvio? ¿Los colombianos no quieren la paz? Difícil dar respuestas a estas preguntas pero donde no creo que encontremos respuestas es el resultado del No. El No en sí mismo es simplemente la cara que vemos de un problema que subyace mucho más adentro.
Igual sucedió en Inglaterra que al día siguiente pensaba cómo regresar la historia y asumir que nada había pasado sin reflexionar por qué no hay un propósito común, por qué no hay cohesión social.
En España los líderes reclaman grandeza sólo si viene de los demás sin importar el precio para el país. En Estados Unidos pensamos que el problema es Trump y no una sociedad dividida que se niega a entender que todos somos inmigrantes y solo nos diferencia el año en que llegamos. No hay sentido de sociedad. No existe ya la sociedad. Existen grupos humanos compartiendo autopistas, escuelas, redes sociales. El sustento de la sociedad que es el propósito común se perdió.
Por eso, tal vez el caso de Colombia sirva como ejemplo para analizar qué es lo que pasa por una sociedad que vota No a la Paz. ¿Cuál es la verdadera razón por la que el pueblo renunció a la paz? O quizás no lo hizo. Por lo pronto votó No a un acuerdo que evidentemente no satisfizo a la sociedad. Pero ¿qué es aquello que logró doblegar los deseos de paz? Tal vez la respuesta sea instintiva y en vez de paz la sociedad misma se sintió amenazada, se sintió en peligro al ver que las reglas que hemos acordado que aplican para todos, no aplicarían para unos. Y que esas reglas que solo nos vinculan si las anima la justicia, no aplicarían la justicia esta vez.
Y la justicia implica, por lo menos, que si alguien comete una falta que la sociedad misma ha acordado que atenta contra su supervivencia, debe tener una sanción. Una sanción tasada por la gravedad del hecho cometido. Pero es claro que los miembros de las Farc autores de los más graves crímenes, nunca contemplaron pagar ninguna sanción. El gobierno no quiso profundizar en el tema desde le principio, y lo convirtió en un punto más de la agenda cuando ha debido ser la condición de la agenda. Pero ya era muy tarde. Ya el mundo entero había fijado sus ojos en el proceso y el Presidente de Colombia había delegado todo excepto el logro del acuerdo con las Farc. Para solucionarlo, se vinculó a la academia que empezó a hacer distinciones conceptuales y lingüísticas. Fue cuando surgió la tesis de que la justicia no simplemente se logra privando a los culpables de la libertad. Que hay otros mecanismos para hacer justicia. Y concluyeron que no habría penas privativas de la libertad sino restrictivas de la libertad. Juegos de palabras que jamás cruzaron los ámbitos académicos porque la gente común y corriente lo leyó como impunidad. Como injusticia. Los guerrilleros que secuestraron, asesinaron, violaron durante décadas no irían a la cárcel porque todo eso lo hicieron como parte de su lucha por el pueblo. Pero como no habría sanción de la sociedad en su conjunto, al menos debería haber perdón de parte los miembros individualizados de esa sociedad que fueron victimas.
Pero ¿quién es capaz de perdonar? No sabemos con certeza. No son ni buenos ni malos, sólo sabemos que unos sí perdonaron y otros no. En televisión sólo vimos los que si lo lograron, los otros en silencio votaron el domingo pasado por el No. ¿Es que acaso hay justicia en Colombia? No. No hay. Pero lo que sometimos a plebiscito fue si queríamos ese acuerdo de paz sin justicia como la hemos entendido siempre y el pueblo dijo No. No sometimos a plebiscito si queremos que los políticos corruptos en lugar de ir a la cárcel sigan haciendo política, o que la política sea manejada siempre por los mismos, o que los políticos se elijan entre ellos mismos. La pregunta era otra y esa fue la que perdió.
El plebiscito preguntaba si queríamos una paz estable y duradera. Los críticos la vieron como una inducción a votar favorablemente. Yo creo en cambio que fue exactamente lo que no vieron los colombianos. Se planteó una propuesta de paz pero sin vocación de permanecer en el tiempo, y pareció más un acuerdo con demasiadas concesiones.
Pero como en todas las votaciones democráticas hay una confluencia de factores que impiden determinar cuál es el verdadero causante de un resultado u otro o si no es sólo uno sino la mezcla de varios. La sociedad lee ciertos hechos políticos y los digiere masivamente para después optar por una decisión u otra.
Giraldo es CEO de NTN24.