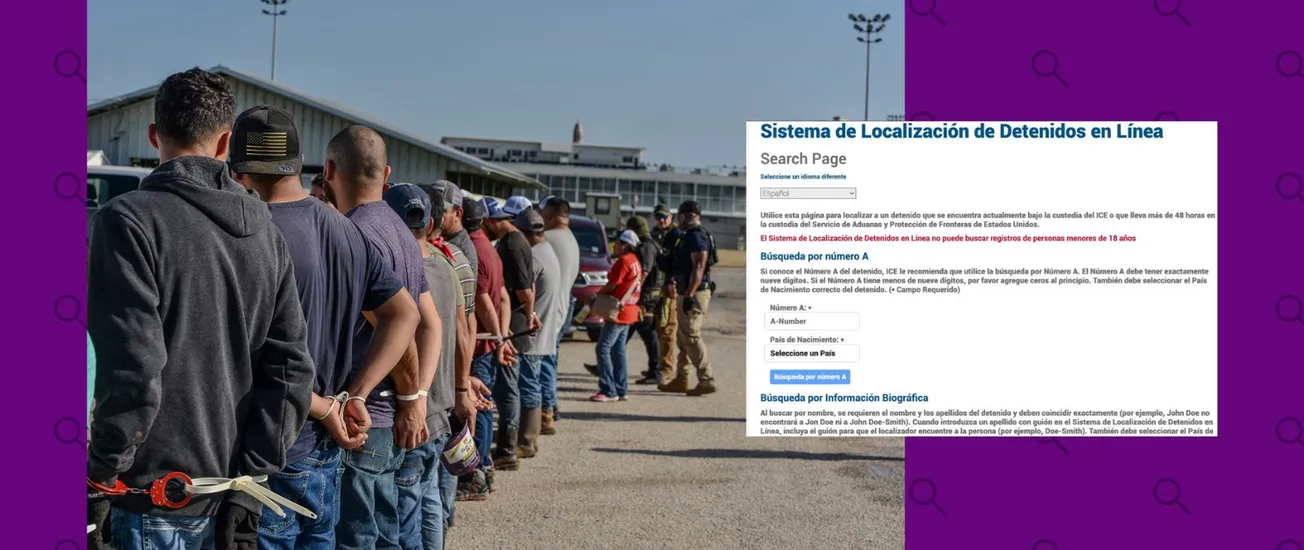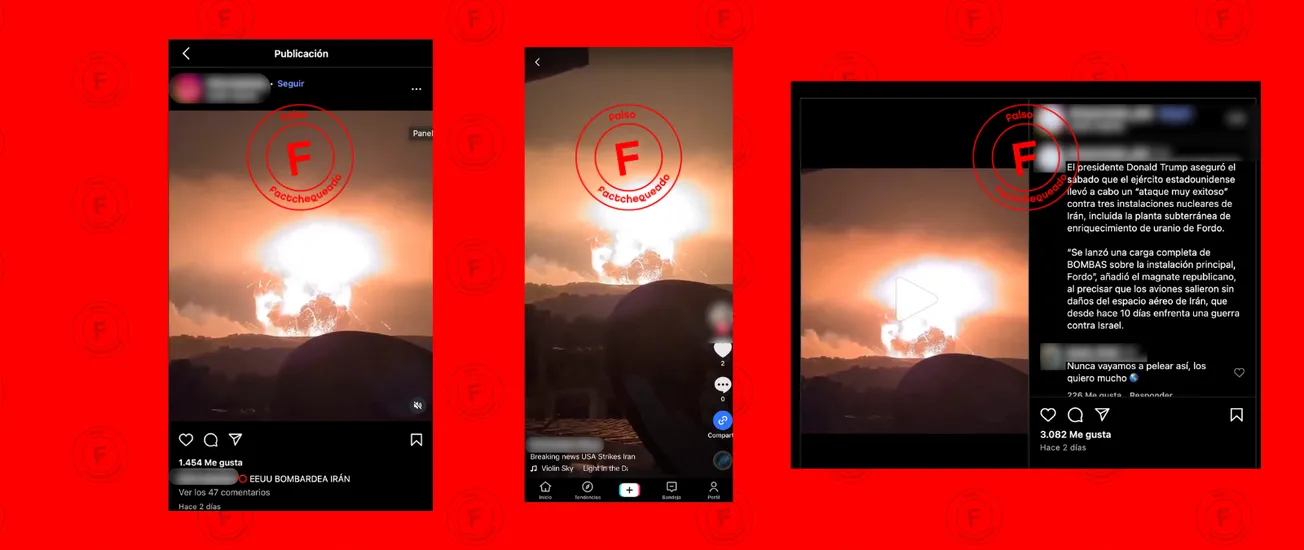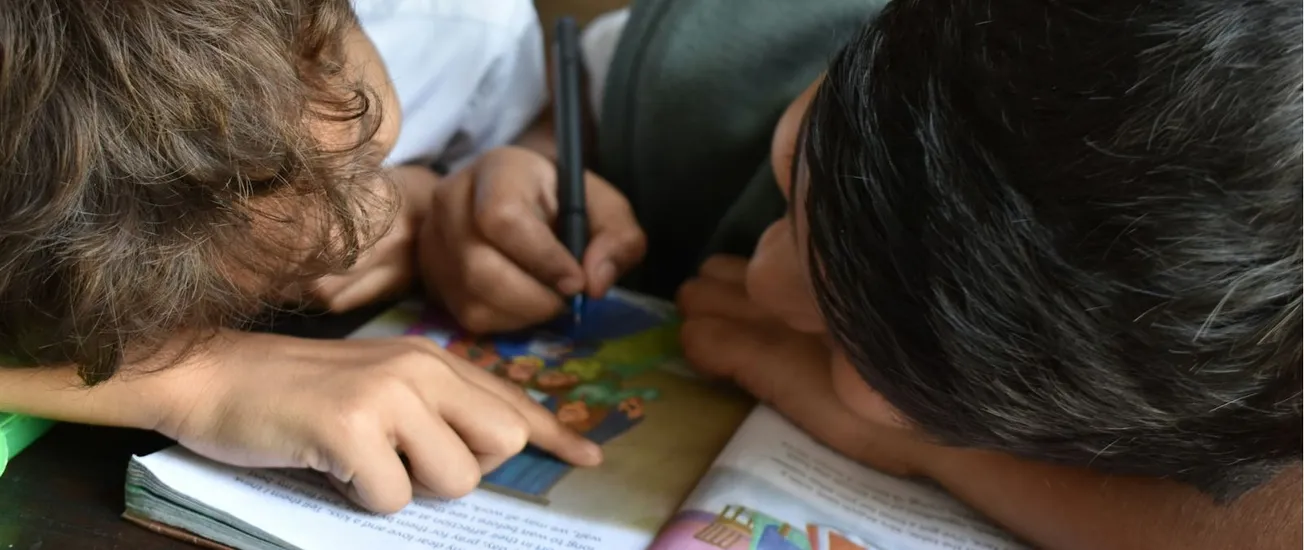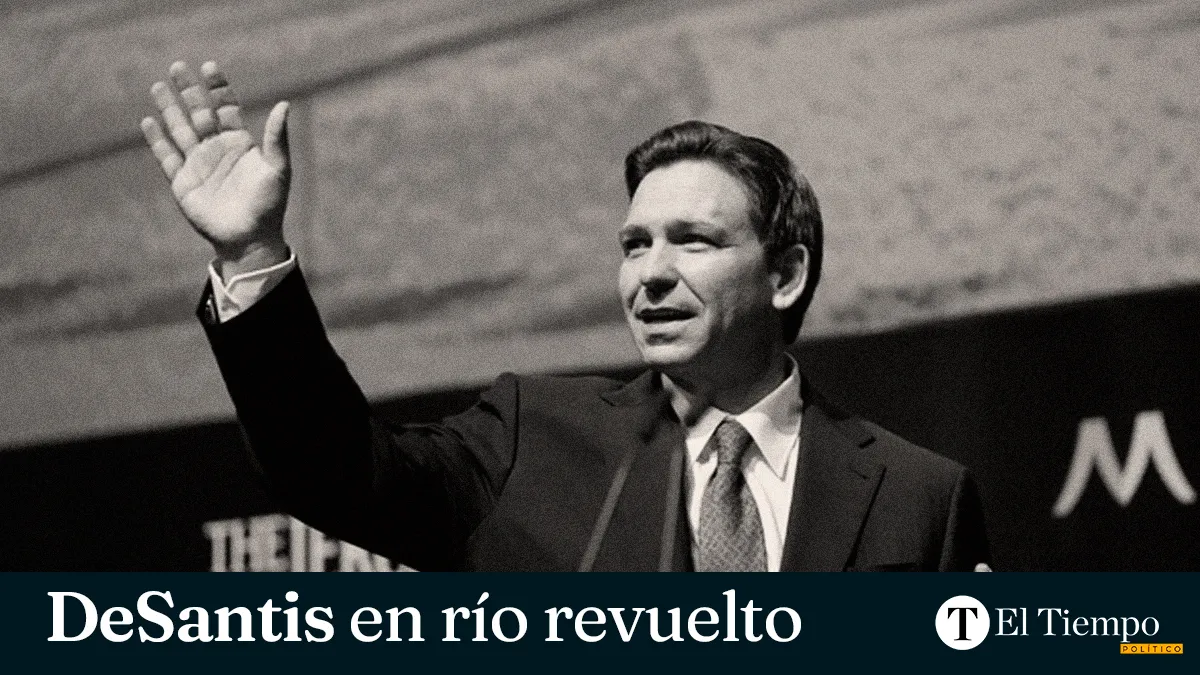Las autoridades de Washington, Distrito de Columbia (D.C.), advirtieron que la capital de la nación podría perder millones o incluso miles de millones en asistencia federal anualmente después de que el presidente Donald Trump firmara una orden vagamente redactada para acabar con las comunidades que se resisten a la deportación de inmigrantes ilegales.
En sus declaraciones en el Departamento de Seguridad Nacional el pasado miércoles, Trump señaló a las ciudades santuario, como Washington, Chicago y Los Ángeles, que causan “daño inconmensurable” a la seguridad nacional al negarse a ayudar al gobierno federal a identificar y deportar a los residentes indocumentados.
Trump ordenó a la Seguridad Nacional que examinara las opciones para restringir “los fondos federales, a excepción de lo ordenado por la ley”, a las ciudades santuario, palabras que desconcertaron a los funcionarios electos y a los abogados municipales de todo el país.
Los funcionarios encargados del presupuesto del Distrito de Columbia dijeron que el uso de la palabra “fondos” podría incluir una amplia gama de asistencia federal a la ciudad, incluyendo incluso $2.500 millones en contribuciones anuales de Medicaid – o aproximadamente 20% del gasto anual total de la ciudad.
“Este es un asunto federal, y la administración no debería estar echándoselo a las ciudades”, dijo el demócrata Phil Mendelson, presidente del Consejo Municipal de DC, quien manifestó su preocupación por la evaluación inicial que hicieron los funcionarios del presupuesto de la ciudad.
“Me parece ofensivo que las personas que no pueden arreglar la política federal de inmigración están tratando de imponer la responsabilidad a las autoridades locales”, dijo Mendelson y rechazó especular sobre cómo la ciudad procederá para luchar contra las órdenes del presidente Trump.
Durante una rueda de prensa el pasado miércoles, la alcaldesa Muriel Bowser, dijo que el distrito seguiría siendo una ciudad santuario, pese a que el impacto en la ciudad permanecía completamente incierto.
“Nuestra ciudad y nuestros valores no cambiaron el día de las elecciones”, dijo Bowser. “Ser una ciudad santuario significa que no somos un agente del gobierno federal… Esto significa que nuestra policía puede concentrarse en servir a los residentes de D.C., protegiéndolos y sirviéndoles, sin importar su estatus migratorio”.
El Distrito está entre muchas ciudades fuertemente demócratas que han acogido el sello de santuario, pero uno de los pocos en la región. Otras comunidades, incluyendo el condado de Montgomery, Maryland y Baltimore, se posaron sobre una cuidadosa línea el miércoles pasado, tratando de no clasificarse como jurisdicciones estrictamente santuario, aun cuando son ampliamente consideradas como tales.
Maryland ha cooperado con las políticas federales sobre la detención de inmigrantes indocumentados desde 2015, cuando el gobernador republicano Larry Hogan, revirtió la política de incumplimiento de su predecesor demócrata, Martin O’Malley.
En Montgomery, las autoridades dijeron que la información sobre arresto y detención del condado va al estado y que toda la información estatal es accesada por las autoridades federales.
Sin embargo, su ejecutivo del condado, Isiah Leggett, reafirmó la política del condado de cooperación mínima con las agencias federales de inmigración y dijo que él enérgicamente contendría cualquier intento de cortar fondos federales.
“Claramente, vamos a luchar contra eso, y si es necesario, tomaremos las medidas legales adecuadas para resistir”, dijo el demócrata Leggett. El gobierno de Montgomery recibe más de 200 millones de dólares al año en dinero federal.
La definición de “santuario” varía significativamente de un lugar a otro. Algunas ciudades y condados simplemente rechazan peticiones de detención ─que ocurren cuando el gobierno federal pide a una comunidad local que tenga un inmigrante ilegal ya bajo su custodia hasta que los funcionarios federales puedan iniciar los procedimientos de deportación. Otras comunidades instruyen a su policía local a que no pregunte sobre el estatus migratorio. Y otros todavía emiten tarjetas de identificación y licencias de conducir a inmigrantes indocumentados y proporcionan otros servicios. Recientemente, el Distrito de Columbia y Chicago crearon fondos de defensa legal para inmigrantes ilegales.
Inmediatamente después del anuncio de Trump, cerca de 100 personas se reunieron en la Plaza Cívica de Columbia Heights en D.C. Un grupo de oradores tomó el micrófono para denunciar la propuesta del presidente de acabar con las ciudades santuario. Los manifestantes tenían pancartas que decían “#Here2Stay” y “No construirán fronteras en nuestra comunidad”.
Entre los oradores estaba Ana Rondón, una residente de Columbia Heights de 43 años de edad que llegó a D.C desde República Dominicana cuando era niña y dijo que aún era indocumentada. Rondón, una madre de seis hijos que dijo que trabaja como voluntaria en las escuelas públicas del Distrito de Columbia, dijo en una entrevista que las directrices del presidente “me harán confiar aún menos en los policías”.
“La manera en que me siento ahora es triste, deprimida, decepcionada. Porque hay mucha gente que se verá afectada por lo que está haciendo”, dijo Rondón sobre Trump. Dijo que muchos de los inmigrantes que conoce en el Distrito son respetuosos de la ley y trabajadores, pero están siendo demonizados por el presidente, quien en su discurso del miércoles por la tarde hizo repetidas referencias a los crímenes violentos cometidos por inmigrantes ilegales.
“Sólo siento que vino a infundir odio, y hacer eso es exactamente lo opuesto a lo que Estados Unidos quiere, no sólo a los inmigrantes”, dijo.
Sapna Pandya, directora ejecutiva de Many Languages One Voice, el grupo activista que organizó la manifestación, dijo que la manifestación tenía la intención de incitar a Bowser a defender con más fuerza la política de la ciudad santuario de D.C.
Dijo que la reciente creación de un fondo legal para inmigrantes por parte de la alcaldesa fue bienvenida pero insuficiente para tranquilizar a quienes sienten que están en riesgo de ser deportados.
“Pedimos detalles a la alcaldesa y su administración sobre lo que van a hacer en respuesta a estas órdenes ejecutivas”, dijo Pandya.
La orden ejecutiva de Trump originó una conmoción en los edificios de las alcaldías y condados en todo el país.
Algunos, como el alcalde de Boston Marty Walsh, prometieron desafiar la orden de manera absoluta, diciendo que usaría todos los recursos de la ciudad para proteger a los inmigrantes ilegales “aunque eso signifique usar el Ayuntamiento como último recurso”.
El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, prometió no doblegarse.
“Nos vamos a quedar como una ciudad santuario”, dijo Emanuel a periodistas el miércoles. “Damos la bienvenida a gente, ya sea de Polonia o Pakistán, ya sea de Irlanda o de la India o Israel, y si usted es de México o Moldavia, de donde vino mi abuelo, usted es bienvenido en Chicago mientras persiga el Sueño Americano”.
En San Francisco, el alcalde Ed Lee expresó una mezcla de desafío y confusión acerca de la amenaza específica que enfrentaba su ciudad.
“Recibimos alrededor de mil millones de dólares en fondos federales”, dijo Lee a periodistas. “Pero no estoy del todo seguro, y tampoco soy el abogado de la ciudad, para referirme al lenguaje que usaron y que es lo que está revisión en este momento”.
En la tarde del miércoles, a la hora pico en D.C., más de 400 manifestantes marcharon una cuadra más abajo de Casa Blanca, cantando a favor de los inmigrantes y bloqueando el tráfico en la calle 15 del noroeste. Desplegaron banderas delante de ellos en la calle que decían “Donald Trump es un racista”, “La islamofobia mata” y dos huellas grandes con las siluetas de personas adentro.
Entre los inmigrantes indocumentados que se presentaron estuvo Catalina Velásquez, una mujer transgénero que ha vivido en el país durante 15 años y recibió protección legal bajo la administración de Obama para personas traídas ilegalmente al país cuando eran menores de edad.
Ella dice que toda su familia fue deportada de regreso a Colombia en 2009, y teme que, si se une a ellos, enfrenta el riesgo de violencia y discriminación en Colombia debido a su identidad de género, incluyendo la desaprobación de sus familiares.
“Si me deportan, me deportan a una pena de muerte, soy una mujer trans, no es seguro para mí en cualquier lugar donde vaya”, dijo Velásquez, de 29 años. “Pero esto es lo más seguro”.
(Bill Turque, Arelis R. Hernández y Josh Hicks contribuyeron con este reporte).
(Traducción El Tiempo Latino / El Planeta Media)