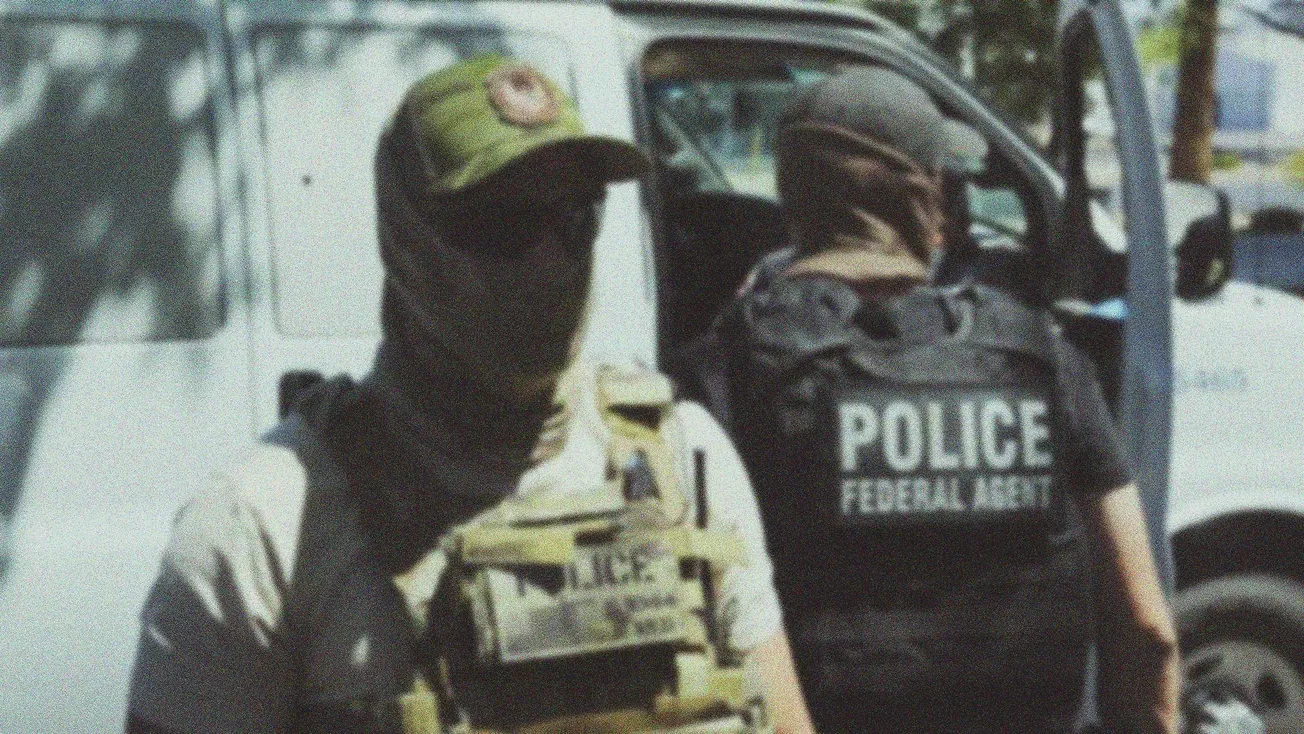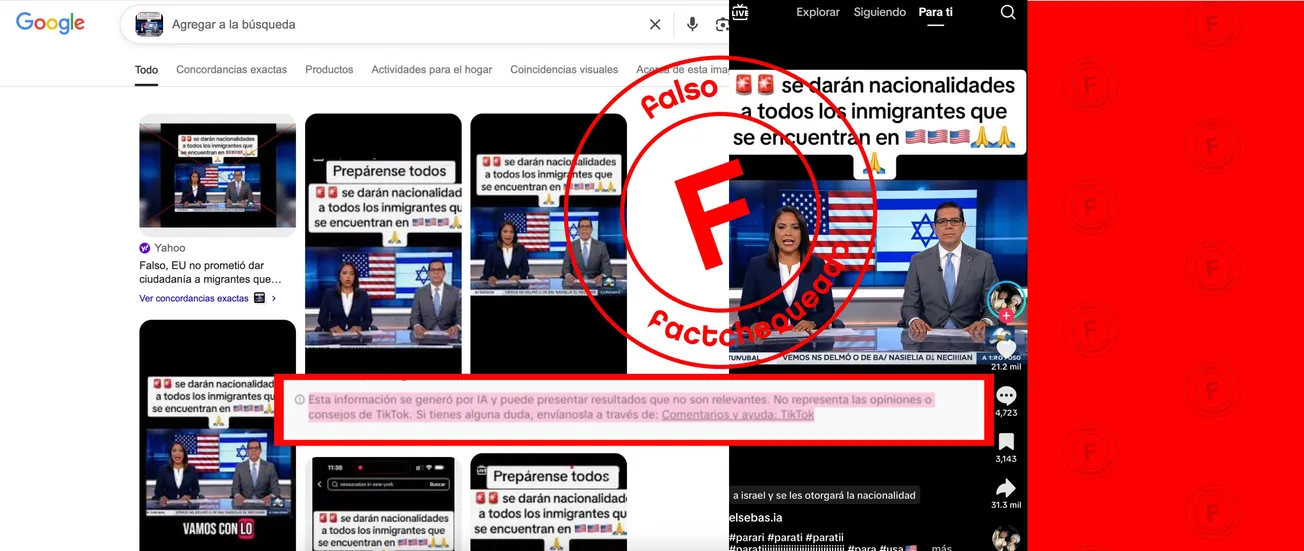Especial para The Washington Post · Catherine Nolan-Ferrell
La vicepresidenta Kamala Harris se reunió recientemente con el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei y con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para discutir formas de frenar la migración de personas hacia Estados Unidos. Harris ha reconocido los complejos factores que causan la migración, incluyendo el impacto del cambio climático en la disminución de la producción agrícola y el impacto de los altos índices de crimen y violencia. Harris también identificó la corrupción como un elemento importante. “No importa cuánto esfuerzo le pongamos a esto – en frenar la violencia, en proveer ayuda cuando haya desastres, en hacerle frente a la inseguridad alimentaria... no tendremos suficiente avance si la corrupción persiste en la región”.
Harris señala que hay múltiples causas que generan la migración hacia Estados Unidos, pero culpar a la actual corrupción y violencia en realidad quita la atención de los arraigados factores históricos y estructurales que motivan el deseo de los guatemaltecos por salir del país. También deja de lado el rol que han tenido las políticas de EE.UU. en generar esta crisis. Por décadas, trabajadores urbanos empobrecidos y campesinos indígenas maya han luchado por subsistir en una nación que se rehúsa a proteger sus más básicos derechos humanos y les niega una verdadera ciudadanía. El apoyo de EE.UU. a la oligarquía guatemalteca sólo ha empeorado sus condiciones de vida y ha exacerbado su migración.
A mediados del siglo XX, los guatemaltecos trataron de establecer más oportunidades económicas e igualdad política para todos. De 1944 a 1954, el país experimentó “10 años de Primavera Democrática” después de que el pueblo derrocó a un dictador y disfrutó de elecciones libres. Gobiernos de mentalidad reformista aprobaron leyes garantizando un salario mínimo, establecieron una semana de trabajo de 45 horas y garantizaron la libertad de prensa. En áreas rurales, la constitución de 1945 prohibía las prácticas de trabajos forzados comúnmente usadas por las élites para obtener mano de obra barata o hasta gratuita para las cosechas de café. Subsecuentes reformas apoyaban la redistribución de las tierras cultivables de regreso a las comunidades rurales a las que les habían quitado sus tierras en el siglo XIX.
Este breve interludio democrático terminó durante los años de la administración Eisenhower en EEUU. El secretario de estado John Foster Dulles y el director de la CIA Allen Dulles tenían intereses económicos en la empresa United Fruit Company (UFCo), basada en Boston. La compañía de frutas era dueña de enormes cantidades de tierras sin cultivar que estarían sujetas a las regulaciones de la reforma agraria que impulsaba el gobierno guatemalteco. En cambio, la UFCo le pagó a una firma de relaciones públicas para convencer al Congreso de que el gobierno de Guatemala era pro-Soviético. El resultado fue un golpe de estado patrocinado por la CIA en 1954 que derrocó al gobierno electo democráticamente. Después del golpe de estado, Guatemala experimentó una seguidilla de gobiernos militares que colaboraron con la pequeña clase dominante del país para proteger sus privilegios económicos, sociales y políticos. Sin embargo, en los 1960s y 1970s re-emergieron iniciativas para una sociedad más igualitaria. Las comunidades mayas organizaron cooperativas rurales y ligas agrarias diseñadas para mejorar su calidad de vida. Después de las reformas del Concilio Vaticano II entre 1962 y 1965, las iglesias locales expandieron sus programas educativos y las oportunidades de liderazgo para párrocos comunes, y las iglesias se convirtieron en centros para el activismo de justicia social.
Estas organizaciones civiles con base en las comunidades consiguieron pequeñas reformas sociales, pero carecían de suficiente poder para contrarrestar la resistencia de la oligarquía a cualquier cambio sustancial. En cambio, las élites guatemaltecas acusaron a los reformistas sociales de ser comunistas inspirados por Cuba para amenazar los intereses de EE.UU.—y buscaron las formas para eliminarlos. A medida que el conflicto se intensificaba durante los 1970s, los líderes empresariales y las élites cada vez más apoyaban los esfuerzos de los militares por controlar el descontento social por medio de tácticas “extrajudiciales”, incluyendo escuadrones de la muerte y desapariciones forzadas. Documentos desclasificados de EE.UU. muestran como los Estados Unidos fue el proveedor de equipamiento militar y entrenamiento de contrainsurgencia para las fuerzas militares y policiales de Guatemala, resultando en un uso indiscriminado de la fuerza y de la violencia.
En marzo de 1982, el general Efraín Ríos Montt lideró un golpe de estado contra el entonces presidente militar. Ríos Montt prometió que acabaría con la corrupción gubernamental, revitalizaría la economía y derrotaría a la insurgencia. En realidad, Ríos Montt desató un genocidio contra la población maya. Más de 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas y 1,5 millones fueron desplazadas de sus hogares, incluyendo unas 200.000 personas que se convirtieron en refugiados en México. El 83% de las víctimas de la violencia eran mayas. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) encontró que los militares fueron los responsables del 93% de los abusos.
La migración de guatemaltecos hacia EE.UU. aumentó durante la violencia. Sin embargo, la administración Reagan se rehusó a reconocer a los migrantes como refugiados. Las personas que huían de las guerras centroamericanas en Guatemala y El Salvador eran rápidamente catalogadas como “migrantes económicos” porque sus gobiernos disfrutaban de fuerte respaldo estadounidense. Reconocerlos como refugiados, significaría que EE.UU. admitía que estaba apoyando a gobiernos represivos. En cambio, los guatemaltecos y salvadoreños se convirtieron en inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, el mismo país que apoyó la violencia que los obligó a huir de su propio país.
Muchos de los hombres jóvenes que entraron al país encontraron trabajo en la construcción, en la agricultura y en las industrias de servicios. Algunos formaron pandillas para protegerse en los rudos vecindarios del este y centro de Los Ángeles. Barrio 18 y Mara Salvatrucha 13 emergieron en Los Ángeles durante los 1980s. Para comienzos de los 1990s, las políticas “implacables contra el crimen” en California atrapaban a las personas jóvenes, incluyendo a los inmigrantes, para meterlos en un sistema penitenciario que impulsaba la creación de pandillas. La agresiva reforma migratoria de la administración Clinton en 1996, exigía la deportación de inmigrantes que fueran sentenciados por delitos menores como infracciones de tránsito o posesión de marihuana. En Los Ángeles, agentes de inmigración asediaban a los inmigrantes latinoamericanos, buscando la más mínima actividad criminal que pudiera justificar la deportación.
Guatemaltecos que habían residido en los Estados Unidos por mucho tiempo fueron deportados a una nación que tenía pocos recursos o instituciones que pudieran re-integrarlos a la sociedad. Esencialmente, Estados Unidos deportó la cultura de las pandillas de vuelta a América Central. Esto preparó el escenario para la creciente inestabilidad y violencia que se ha desarrollado en los últimos 20 años.
Desde hace medio siglo, las guerras han dejado a los guatemaltecos traumatizados, económicamente frágiles y profundamente divididos. Y estas desigualdades socioeconómicas persisten. Los campesinos mayas siguen siendo tratados como ciudadanos de segunda categoría y no poseen suficientes tierras como para cubrir sus necesidades esenciales. La clase trabajadora urbana continúa en su lucha por obtener un salario que realmente les alcance para vivir. La alianza entre la oligarquía tradicional y los militares permanece fuerte.
Esfuerzos por implementar reformas sí existen. En 2006, organizaciones de la sociedad civil le exigieron al gobierno y a las Naciones Unidas establecer una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La CICIG trabajó para apoyar al naciente sistema judicial guatemalteco en casos de corrupción, organizaciones de seguridad ilícitas y crimen organizado. Aunque tuvo un éxito significativo, incluyendo investigaciones por corrupción contra tres ex-presidentes y la sentencia de un vicepresidente, el sistema judicial permanece manchado por la impunidad masiva y la corrupción que permea en todos los niveles de la sociedad.
La impunidad y la corrupción han erosionado la fe de las personas en las instituciones del gobierno, una situación ilustrada perfectamente por el juicio a Ríos Montt. Aunque fue sentenciado por genocidio y crímenes de lesa humanidad en mayo de 2013, la sentencia de Ríos Montt fue anulada basándose en supuestas irregularidades procesales. El 19 de mayo, la oficina del fiscal general de Guatemala retiró uno de los cargos de corrupción contra el ex-presidente Otto Pérez Molina. En cambio, arremetió contra dos oficiales que habían ayudado a iniciar el caso. Estos ejemplos recientes ponen en evidencia la fuerza de una élite intransigente dispuesta a menoscabar el estado de derecho por mantener su poder.
La migración desde Guatemala está directamente ligada a su historia de violencia genocida e impunidad. Los guatemaltecos migran porque las posibilidades para vivir y trabajar en su propio país han sido destruidas. Las políticas de EE.UU. han ayudado a que esto suceda de esta manera. La administración Biden-Harris debe reconocer como las políticas de EE.UU. han contribuido con la creación de este éxodo y así evitar un nuevo ciclo de errores.
---
Catherine Nolan-Ferrell es profesora de historia en la Universidad de Texas en San Antonio y coautora de “Construyendo Ciudadanía: Trabajadores Trasnacionales y la Revolución en la Frontera México-Guatemala, 1880-1950”. Ella investiga sobre migración, ciudadanía y derechos humanos en México y Guatemala durante el siglo XX.
Lea el artículo original aquí.