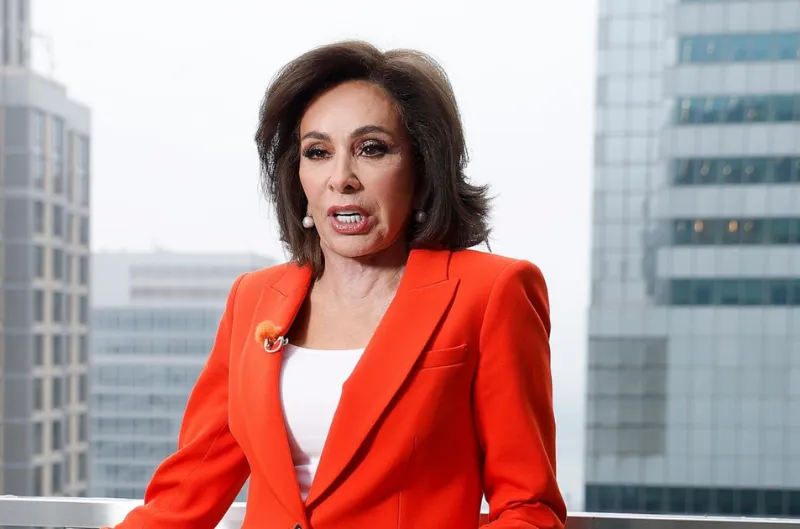Hasta las interpretaciones cínicas sobre la tradición del derecho internacional hablan sobre su capacidad para moldear las normas e influir en el comportamiento de las naciones.
Si Vladimir Putin tiene una filosofía, es que sólo los fuertes merecen sobrevivir. Como le dijo a uno de sus biógrafos, aprendió desde muy joven que "en cada situación -tuviera razón o no- tenía que ser fuerte".
En Ucrania hoy, al igual que en Siria en 2016 y en Chechenia en 1999-2000, las fuerzas armadas de Putin actúan con un desprecio similar por la moral organizada. Dado que no existe un marco más amplio para juzgar el bien y el mal, lo único que importa es quién puede someter a quién por medio de la fuerza bruta letal
La visión de Putin de una cúpula global de trueno oculta el hecho de que Rusia no es ni la mitad de fuerte de lo que aparenta, incluso en términos militares. Pero también es un grave ataque a un código de conducta internacional muy antiguo del que las democracias occidentales deberían estar orgullosas, incluso cuando no lo cumplen.
Cuando las naciones europeas, en su forma moderna, surgieron en la época de la Reforma, todas pretendían representar a Dios y la piedad. Esto los llevó a matarse unos a otros a una escala colosal durante la Guerra de los Treinta Años (1618-48), ya que tanto protestantes como católicos insistían en que Dios estaba de su lado.
La carnicería despobló enormes franjas de la actual Alemania, e incluso los ingleses protestantes, que miraban desde su isla relativamente pacífica, tuvieron que admitir que ambos bandos -todos los bandos- torturaron y mataron a sus enemigos.
Sin embargo, después de esa calamidad, las principales potencias europeas, como Francia e Inglaterra, y los estados más pequeños, como Suiza y Dinamarca, empezaron a reconocer un "derecho de las naciones", precursor del derecho internacional. Este código obligaba a todos los países legítimos a respetar las fronteras exteriores y los asuntos internos de sus vecinos. Incluso en la guerra, debían tratar a sus enemigos como enemigos temporales y no como monstruos impíos, sin olvidar nunca, como escribió el teórico suizo Emer de Vattel en 1758, que tanto las naciones como los hombres eran "naturalmente iguales".
"Un enano es tan hombre como un gigante", continuaba Vattel en su clásico bestseller "El Derecho de Gentes", "Una pequeña república no es menos Estado soberano que el reino más poderoso". Incluso cuando competían por la supremacía mundial durante el siglo XVIII, los británicos y los franceses respetaban este código, por ejemplo, tratando cada vez mejor a los prisioneros de guerra del otro.
El nuevo Estados Unidos continuó esta tradición europea. De hecho, los primeros estadounidenses tenían un especial interés en los principios de igualdad nacional y derecho internacional. En términos militares, eran una "pequeña república" y un objetivo fácil. Incapaces de intimidar a las superpotencias británica o francesa, promovieron un orden mundial basado en la ley y no en la fuerza.
Al menos en este punto, los Fundadores estaban de acuerdo: Estados Unidos sería una "nación de leyes" que obedecería el derecho de las naciones. James Wilson, el principal jurista del nuevo país, subrayaba que el derecho internacional era vinculante en Estados Unidos. "El derecho de las naciones es el derecho de gentes", recitó. El Congreso dijo más o menos lo mismo en una de sus primeras leyes, la Ley de demandas por agravios a extranjeros de 1789, que permitía (y sigue permitiendo) a los ciudadanos extranjeros presentar demandas ante los tribunales estadounidenses por violaciones del derecho internacional.
Treinta años más tarde, durante un apasionado debate sobre la invasión de la Florida española por parte de Andrew Jackson, tanto los legisladores a favor como en contra de este último basaron sus argumentos en el derecho de gentes. Uno de los seguidores más rabiosos de Jackson citó 22 veces a Vattel para establecer la legitimidad del ataque; uno de los críticos más acérrimos de Old Hickory recordaba a todos que "pertenecemos a la familia de las naciones ilustradas" y que, por tanto, deberíamos renunciar a la guerra agresiva.
Por supuesto, el libro de Vattel nunca impidió que los euroamericanos hicieran la guerra sin piedad a las naciones indias. De hecho, "El Derecho de Gentes" autorizaba castigos "rigurosos" a cualquier miembro de una "nación salvaje". Evidentemente, sólo los blancos pertenecían a "la familia de las naciones ilustradas".
Así, la tradición occidental del derecho internacional se convirtió a menudo en una tapadera retórica de la codicia por las tierras y los mercados que impulsó el imperialismo occidental. Los funcionarios estadounidenses (especialmente los jacksonianos) argumentaban que, puesto que las naciones indias no podían controlar a sus guerreros, como exigía el derecho de gentes, Estados Unidos podía apoderarse de sus tierras; y el Imperio Británico ansiosamente imponía a los pueblos africanos tratados que les permitiera acceder a los recursos naturales.
Pero el derecho occidental de las naciones también podía detener la violencia colonial. El mejor ejemplo es el giro angloamericano contra el comercio de esclavos en el Atlántico justo después de la Revolución Estadounidense. En oposición directa al crudo interés propio, los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña prohibieron el grotesco y rentable comercio en 1807 por considerarlo una grave violación de la dignidad humana y del estado de derecho. (Vattel denunció la venta de personas como una "vergüenza para la humanidad"). Los británicos utilizaron su poderosa flota para reprimir el comercio y luego abolieron la propia esclavitud en 1834.
Tal vez los británicos simplemente querían "quedar bien", dejando en evidencia a los Estados Unidos, hipócritamente esclavistas, mientras distraían a sus propias clases trabajadoras de las miserias de la industrialización. Tal vez utilizaron el abolicionismo como excusa para que la Royal Navy dominara las olas.
Sin embargo, incluso estas lecturas cínicas de la tradición del derecho internacional hablan de su poder para dar forma a las normas y cambiar el comportamiento. Ya fuera por compasión hacia los esclavizados o porque les preocupaba su propia reputación, la cuestión es que los británicos actuaron como si respetaran un código internacional. Y al comportarse como si alguien -Dios, la historia, la justicia- los observara, se convirtieron en mejores, especialmente en comparación con las pocas naciones de la historia moderna (pensemos en la Alemania de los años 30) que despreciaron abiertamente las normas internacionales.
Es importante lo que uno finge ser. Tanto para las naciones como para las personas, los ideales como el derecho internacional obedecen a nuestra naturaleza noble y moral y nos hacen un llamado de atención cuando no los alcanzamos. Frente a matones nihilistas como Putin, ofrecen la confianza de que un mundo mejor, aunque sea improbable, siempre es posible.
Lea el artículo original aquí.