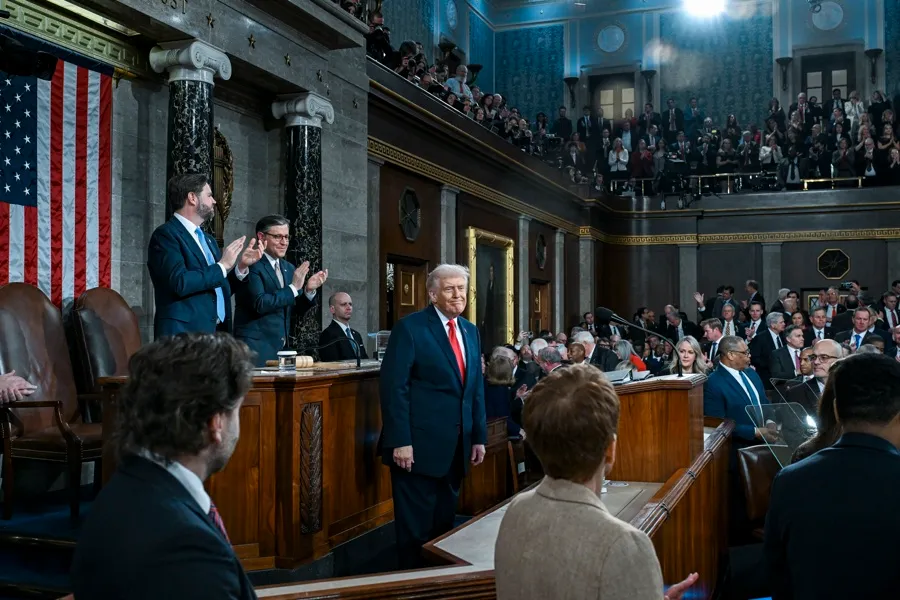Recientemente una vecina sufrió violencia doméstica.
Como todos los episodios de este mal, fue un escándalo y fue doloroso para ella y sus hijos, un chico de diez años y una bebé de cinco meses. Pero lo peor, es que este episodio dejó al descubierto cómo también en Washington DC las mujeres son revictimizadas por el sistema, especialmente porque no hablan inglés.
Viniendo de un país en el que a diario desaparecen cuatro mujeres por razones de violencia género o violencia doméstica, me resultó sorprendente ver cómo una latina a la que su marido había dejado afuera de su apartamento en la noche con sus dos hijos tenía que sorteárselas para pedir ayuda, para recibir apoyo de la policía y para que se cumpliera la orden de desalojo para el agresor, que emitió un juez de familia.
También me sorprendió cómo la violencia doméstica es vista por otras personas de la misma forma que en nuestros países, en Latinoamérica: como un problema privado. Los que estamos familiarizados con la violencia de género sabemos que el ciclo es peligroso y que cada episodio va escalando. El que vivió mi vecina, era de esos en los que el agresor lanza objetos, amenaza con golpear, insulta y una vez que llega la policía, la hombría y el garbo desaparecen.
Tras este incidente, mi vecina, que no habla inglés, fue trasladada por la policía local a un hotel para que pasara la noche y para evitar que sufriera una agresión mayor. Como pudo y utilizando el traductor de su celular se comunicaba con los policías. Ayudó que uno de ellos hablaba y entendía un poco de español.
Pero tuvo que marcharse al hotel, sin ropa, sin comida y sin leche para su bebé de cinco meses. Su marido se quedó en casa, porque no quiso abrir la puerta, según le dijeron los policías, y no podían hacer nada para obligarlo.
Al siguiente día, mi vecina fue a la corte de familia y ahí, un juez determinó que el marido violento debía dejar el apartamento para que ella pudiera regresar y quedarse con sus hijos.
Parecía que las cosas iban a mejorar, pero no fue así. Debido a la ausencia del idioma inglés, mi vecina no supo tener la respuesta de cómo iba a proceder la policía con la orden del juez o quién iba a ejecutar la orden, o cómo iba a llegar la orden hasta su apartamento, donde su marido continuaba sin salir desde día en que ocurrió todo.
En Latinoamérica, se critica tanto a las instituciones estatales porque obligan a las víctimas a repetir una y otra vez cómo se sienten tras el episodio de violencia y porque tiene que desfilar contando la desgracia a todas las partes que deben aplicar órdenes o restricciones judiciales en estos casos.
Eso mismo fue lo que pasó en Washington DC con mi vecina. Aunque la orden del juez había sido emitida, el documento no había salido del despacho, me vecina tuvo que explicar el caso una y otra vez, cada vez que preguntaba sobre la orden de desalojo para el agresor.
Después de dos días de calvario y de no saber qué hacer, finalmente una trabajadora social que le ayudó y que hablaba español, le hizo llegar la orden de desalojo por email. Pero mi vecina tuvo que pasar dos noches más en el hotel, buscando cómo otros vecinos y amigos de la iglesia le ayudábamos a comprar leche para su bebé y algo de ropa para que pudiera cambiarse ella y sus hijos.
Antes de que la orden se ejecutara, nuevamente la ausencia del inglés la revictimizarían.
Ella no sabía cómo leer la orden porque estaba en inglés, tampoco sabía a quién llamar para pedir que se concretara el desalojo. En la estación de la policía, donde tuvo que hacer malabares con su celular que iba traduciendo las cosas para explicar una vez más su situación y contar una vez aquel desafortunado episodio, le dijeron que tenía que llamar al 911 y explicar otra vez todo lo que ya había repetido y revivido varias veces.
Dos policías llegaron al edificio para hacer cumplir la orden. Pero una vez más, la ausencia del inglés pasó factura.
Mi vecina no sabía exactamente todo lo que el documento decía y los policías antes de leer el documento intentaron “programar” el desalojo por una cuestión técnica, porque en el documento impreso la firma del juez solo podía ser vista con claridad si se ponía el papel a contraluz.
Una hora y media después de discusión, de intentos de persuadir al marido agresor a que saliera voluntariamente del apartamento, la orden de desalojo se cumplió. Sin embargo, a mi vecina y a mí nos quedaba un sabor amargo de todo este proceso.
Cómo víctima de violencia de género, me puse en sus zapatos, supe por lo que ella estaba pasando porque yo también pasé por eso. Supe, que el impacto de un episodio de violencia doméstica es mayor cuando una mujer está en un país que no es el suyo, lejos de su familia y sintiéndose sola, porque al igual que en Latinoamérica pocos vecinos se solidarizaron que lo que sucedía.
Lo más triste no fue revivir mis propios traumas, esos que me dejó la violencia machista y que han marcado mi vida tras nacer y vivir en un país donde la violencia hacia las mujeres se sigue viendo como algo normal o algo “de pareja”. Lo más triste es ver cómo la ausencia del idioma inglés contribuye a la revictimización de las mujeres latina que sufren violencia doméstica en Estados Unidos.
Lo más triste, ha sido pensar que ahí en los barrios latinos de DC hay muchas mujeres de nuestra comunidad que están sufriendo en silencio violencia de género. Ahora sé que ellas no denuncian porque no hablan inglés, porque tiene miedo de las consecuencias, porque no tiene papeles y porque al igual que yo, viniendo de países en los que el sistema de justicia no protege a las víctimas, creemos que el sistema de justicia en todo el mundo no va a protegernos.
Pero, además, este episodio en el que vi una vez muy cerca la violencia hacia las mujeres latinas, me hizo recapacitar y reconocer que desde los espacios que muchas latinas hemos ganado en nuestras ciudades podemos y debemos hacer algo para evitar que las víctimas de violencia de género sigan siendo revictimizadas por la ausencia del inglés y por la falta de información.