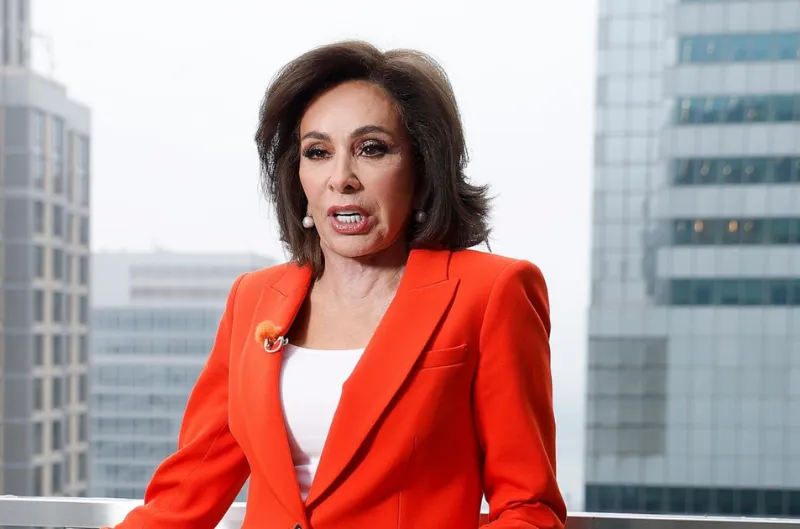Estados Unidos en los años cincuenta sólo fue excelente para algunos estadounidenses.
Cuando Donald Trump tomó el eslogan de la campaña de Ronald Reagan en 1980, "Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo", no fue solo el eslogan sino el significado subyacente lo que unió a las dos campañas Republicanas. Lo que encarna no es tanto una ideología o incluso una visión conservadora del mundo sino un profundo anhelo y determinación de restaurar una versión idealizada de los Estados Unidos de los años cincuenta que muchos Republicanos creen que se ha perdido. Durante el último medio siglo, esa idea ha informado gran parte de lo que el GOP ha llegado a representar.
Según una encuesta realizada en 2021 por el Public Religion Research Institute (PRRI), el 70 por ciento de los Republicanos cree que la cultura y el estilo de vida estadounidenses han empeorado desde la década de 1950. Para ellos, fue en los años 60 -cuando los movimientos de liberación exigieron cambios sociales e institucionales, las costumbres sexuales empezaron a cambiar y los intelectuales nos etiquetaron como una sociedad enferma- que el siglo estadounidense empezó a desmoronarse. Creen que no nos hemos recuperado desde entonces. Restablezcan el sistema de creencias de los años 50, dicen estos Republicanos, y podremos hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande.
En realidad, sin embargo, los años 50 fueron estupendos sólo para algunos estadounidenses. Si se recupera ese Estados Unidos -como intentan hacer muchos Republicanos en lugares donde tienen poder político- se verían perjudicados casi todos los demás.
En el imaginario popular abrazado por muchos Republicanos, Estados Unidos alcanzó una grandeza sin parangón en los años cincuenta, una época de prosperidad, cohesión social y preeminencia mundial. Fue la década de "Leave It to Beaver" y "Father Knows Best" en la que la felicidad suburbana y el orgullo nacional revitalizaron un sueño estadounidense que había sido puesto a prueba durante la Depresión y la Segunda Guerra Mundial. En esos días felices, los estadounidenses saludaban a la bandera, reverenciaban a la policía, creían en Dios, confiaban en la autoridad y honraban tanto a las empresas que traían la abundancia como a la clase trabajadora que construyó la prosperidad de la nación sin quejas ni ayudas del gobierno.
Hasta cierto punto, hay una pizca de verdad en esta visión rosada de los años cincuenta. Fue una época de extraordinario crecimiento económico, en la cual los ingresos de los hogares aumentaron casi un 30 por ciento en los cuatro años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y casi se duplicaron en el transcurso de una década. Las familias que sufrieron penurias y sacrificios durante las dos décadas anteriores podían ahora permitirse una casa con electrodomésticos y un patio trasero, en barrios seguros donde los niños podían montar en sus bicicletas Schwinn sin preocupaciones. En lugar de que la vivienda, la comida y la ropa se comieran sus sueldos, esta clase media recién desarrollada podía gastar, y gastó, en televisores, equipos de alta fidelidad, cámaras fotográficas, muebles, casi todo para sus hijos del baby boom, y especialmente en automóviles.
Como cantaba Dinah Shore en un anuncio de Chevrolet de la época, un homenaje al automóvil como símbolo de libertad, "Conduce tu Chevrolet por los EEUU, es la mejor tierra de todas".
No cabe duda de que esta recompensa representaba el subproducto de un momento único en la historia en el que los competidores económicos de Estados Unidos habían sido destrozados por la guerra y la ideología, dejándolos sin la capacidad de fabricar los bienes que les vendíamos. La singular prosperidad y "grandeza" de Estados Unidos se produjo, en cierta medida, porque otros países no estaban aún preparados para competir.
Pero para los que idealizan los años cincuenta, el modo en que logramos nuestra prosperidad es irrelevante. Lo que les importa son las imágenes en tono sepia de una época que recuerdan como "genial". El problema es que esa época no fue tan buena para todos.
Los barrios representados en los programas de televisión "Leave It to Beaver" y "Father Knows Best" no incluían ni una sola familia negra, y estas representaciones televisivas eran, por desgracia, calcadas de la realidad. El rechazo y la discriminación excluyeron a los afroamericanos de los florecientes suburbios, sin importar lo bien educados que estuvieran o si eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial que luchaban por la libertad.
Como decía William Levitt sobre las zonas suburbanas de Levittown: "Si vendemos una casa a una familia negra, el 90 por ciento o el 95 por ciento de nuestros clientes blancos no comprarán en la comunidad". Cuando una familia negra de clase media conseguía comprar una casa en Levittown, a las afueras de Filadelfia, se encontraba con violencia, disturbios, banderas confederadas y amenazas racistas.
Ni siquiera la celebridad podía proteger a la gente de color de este trato. Cuando los New York Giants se trasladaron a San Francisco en 1957, tuvo que intervenir el alcalde para que el gran Willie Mays pudiera comprar la casa que quería.
Muchos sindicatos e instituciones educativas también excluían a los negros estadounidenses. Y debido a la discriminación, la ley GI que ayudó a lanzar la clase media blanca sólo tuvo un valor limitado para los negros. La escalera de oportunidades que permitía a las familias blancas alcanzar su sueño americano no existía en gran medida para las familias negras.
Las minorías religiosas también se enfrentaban a la exclusión. El pluralismo se abrazaba sólo de nombre, y los que no eran cristianos sufrían una discriminación abierta y sutil. Aunque la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló las cláusulas racialmente restrictivas en 1948, las comunidades, al igual que los clubes de campo, los bufetes de abogados, los centros turísticos y las universidades de élite, siguieron excluyendo a los judíos. Entonces para no llamar la atención, muchos judíos celebraban la Navidad, anglicanizaban sus nombres y asistían a lecturas bíblicas en las escuelas de sus hijos. Incluso la obra de teatro y la película sobre Ana Frank han quitado deliberadamente importancia a su judaísmo. A los ateos les iba aún peor: una encuesta realizada en 1954 reveló que sólo el 12 por ciento de los estadounidenses estaba a favor de permitir que un ateo enseñara en un colegio o universidad.
Tampoco eran días felices para muchas mujeres, a las que se les decía que el trabajo era impropio y que la realización sólo podía encontrarse casándose con un hombre, criando hijos, sirviendo a sus maridos y lustrando sus egos. Sólo un tercio de las mujeres que asistían a la universidad se graduaban, o, como muchos bromeaban, iban a recibir su "título de señora", o simplemente a encontrar un marido. La sociedad juzgaba duramente a las mujeres que se desviaban de esta norma.
En 1956, la revista Life presentó a cinco psiquiatras masculinos que los maridos ansiosos, los hogares con problemas e incluso la homosexualidad de los chicos se debían a la firmeza y la ambición de las mujeres. En una encuesta, el 80 por ciento de los adultos dijo que las mujeres debían estar enfermas, ser neuróticas o inmorales para no casarse. Los anuncios de búsqueda en los periódicos estaban segregados por sexos, y las mujeres que buscaban trabajo encontraban pocas oportunidades más allá de mecanógrafa, secretaria, taquígrafa, recepcionista o enfermera, con anuncios que describían a la "chica" perfecta como "joven" o "atractiva", y uno de ellos exigía que las solicitantes midieran "1,70 metros con tacones". En cuanto al sexo, era la clásica doble moral: un guiño y un asentimiento para las aventuras sexuales de los hombres, la vergüenza para las mujeres.
Los hombres gays y las lesbianas de Estados Unidos también se enfrentaban a una represión implacable. "Los pervertidos son un peligro para el gobierno", proclamaba un titular del New York Times en 1950, y en 1953, el jefe de policía de Miami Beach anunciaba con orgullo que sus agentes "acosarían a aquellos hombres cuyos gestos se asemejan a los femeninos en lugares públicos y les harían saber en términos inequívocos que no son bienvenidos en Miami Beach". Ante la sospecha de una "clandestinidad homosexual generalizada", según la revista Time, la policía de Boise interrogó e investigó a 1.500 hombres en 1955. Para hacer frente a la discriminación, muchos gays y lesbianas se casaban o permanecían en el armario, ya que la exposición podía conllevar el encarcelamiento, el aislamiento social y la pérdida de los medios de vida.
También estaban en peligro los principios fundamentales de la democracia estadounidense: la diversidad política y la libertad de expresar opiniones impopulares. El senador Joseph McCarthy, Republicano de Wisconsin, y sus aliados sembraron el miedo, arruinaron vidas y reputaciones, traficaron con insinuaciones y hicieron demagogia con Hollywood, los medios de comunicación, el mundo académico, el Departamento de Estado e incluso el Ejército.
McCarthy no estaba solo. En 1950, el presidente Harry S. Truman vetó la Ley de Control de Actividades Subversivas, conocida como Ley McCarran, calificándola como "el mayor peligro para la libertad de expresión, prensa y reunión desde las leyes de Extranjería y Sedición". El Congreso anuló su veto. Los Estados adoptaron sus propias versiones de la ley, que facultaban a las autoridades a investigar a profesores y empleados públicos, indagando en sus hábitos de lectura, suscripciones a revistas, los mitines a los que asistían y las peticiones que firmaban. Por temor a las acusaciones de deslealtad, los lectores abandonaban las revistas que tenían alguna asociación con la izquierda. La circulación de The New Republic se desplomó de 97.000 ejemplares en 1948 a 24.000 en 1952.
Pocos estadounidenses quieren recuperar las peores injusticias y excesos de los años cincuenta. Pero cada vez está más claro que los que quieren restaurar esta época pasada -para "hacer a Estados Unidos grande de nuevo"- recrearían una sociedad que resucite alguna versión de ellos. Por mucho que se hable de la prosperidad, el respeto y los valores de los años cincuenta, es el impacto de sus políticas de hoy lo que tiene el potencial de reabrir las heridas y las desigualdades que hemos curado durante las décadas siguientes.
De hecho, los años cincuenta resuenan en las recientes sentencias de la Corte Suprema y en las leyes de los "estados rojos" que promueven el cristianismo, restringen los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ, acaban con la discriminación positiva, limitan el voto y criminalizan los libros y las ideas relacionadas con la raza y la orientación sexual. Aunque no reflejen la intolerancia de los años cincuenta, vuelven a dar prioridad a una sociedad y una cultura en la cual algunos estadounidenses dominan a costa de todos los demás.
Washington Post - David Weigel
Lea el artículo original aquí.