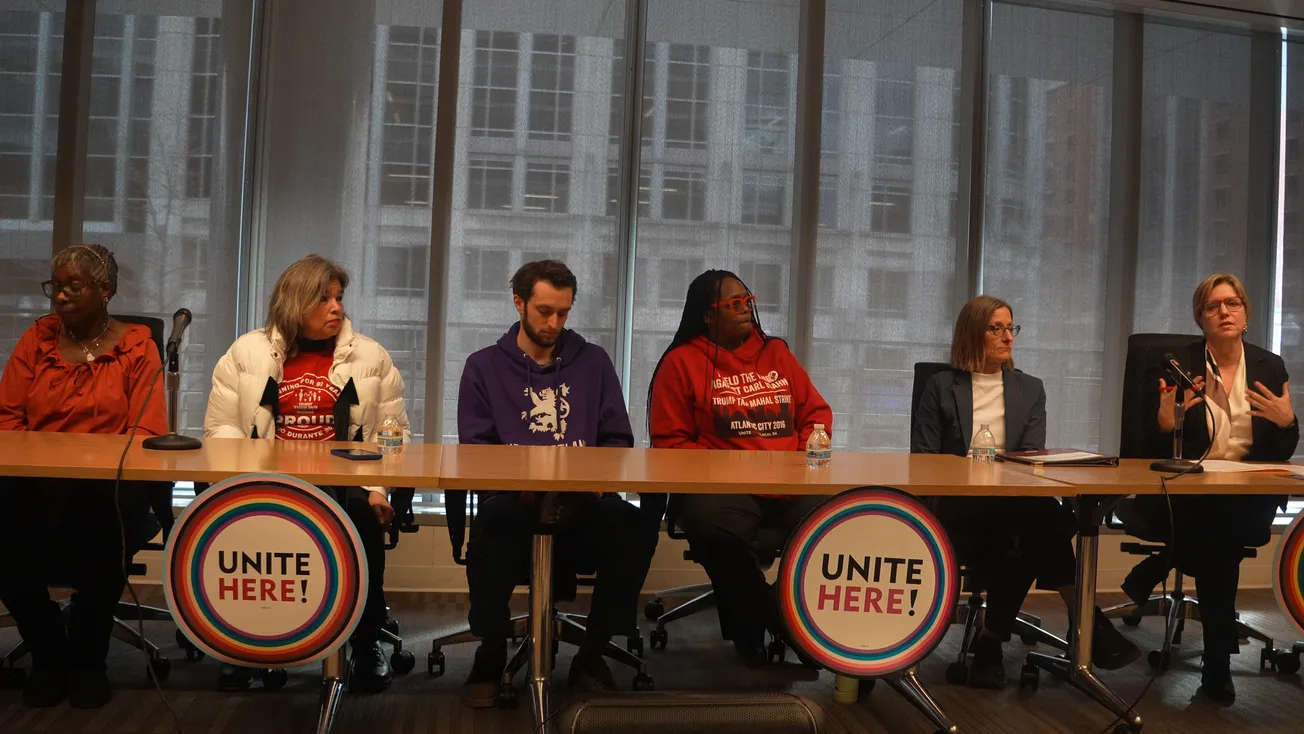Daniel llegó a Estados Unidos cumpliendo todos los requisitos legales. Hoy, hace sus maletas de vuelta a Venezuela tras el fin del parole humanitario. Su historia se entrelaza con una decisión que afecta a más de medio millón de inmigrantes.
¿Qué fue el parole humanitario?
El programa de parole humanitario CHNV (por las iniciales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela) fue una medida impulsada por la administración de Joe Biden para ofrecer una vía legal, temporal y segura a inmigrantes provenientes de países marcados por crisis políticas y económicas.
El mecanismo permitía a inmigrantes entrar a Estados Unidos por dos años si cumplían ciertos requisitos: contar con un patrocinador, pasar un chequeo de seguridad y comprometerse a no cruzar la frontera de manera irregular. La idea era reducir la presión en la frontera y facilitar una migración más ordenada.
Daniel, venezolano, fue uno de esos casos. “Yo hice mi proceso migratorio bien y legal y ya me tengo que ir”, dice sin rodeos, con documentos en mano que avalan su entrada en regla.
El giro que marcó el destino de miles: decisión judicial y revocatoria
El 18 de julio, la Corte Suprema autorizó al gobierno de Donald Trump a revocar de forma temporal el parole humanitario para más de 500,000 migrantes. Esta decisión dejó sin efecto una orden judicial previa que había bloqueado la cancelación de este beneficio.
La medida, defendida por la administración como un retorno al “proceso caso por caso”, fue duramente criticada por organizaciones de derechos inmigrantes y por jueces como Ketanji Brown Jackson, quien en su disenso advirtió sobre vidas desmoronándose en tiempo real.
Trump, tras asumir su segundo mandato, firmó una orden ejecutiva que exigía eliminar todos los programas de parole por categorías. En marzo, la secretaria del Homeland Security, Kristi Noem, oficializó el fin del programa. Aunque la Corte aún no resuelve el fondo del caso, su decisión permite aplicar la revocatoria mientras tanto.
“No fue gratis, no fue ilegal, y no fue fácil”
Daniel comenzó su proceso en noviembre de 2022. Su patrocinador aplicó con los formularios exigidos, y su aprobación llegó en abril de 2024. “Gasté más de $1,000 en esto, y esto no viene del dinero de los impuestos”, explica, haciendo una clara alusión a la narrativa que acusa a estos programas de estar financiados con fondos públicos.
Su plan era claro: establecerse, trabajar, integrarse. Incluso pagó su permiso de trabajo, consiguió empleo y se adaptó a una comunidad que lo recibió con los brazos abiertos. “Me integré en la iglesia, hice amigos, me ofrecieron oportunidades. Fue un proceso real de integración”.
Pero la realidad cambió abruptamente con el anuncio de la revocatoria. Su I-94 original, el documento que indica su estadía legal, marcaba como fecha de salida junio de 2026. Sin embargo, con la cancelación del parole, se modificó a abril de 2025.
“Una notificación con apenas un mes de anticipación. Lo que se me había otorgado por dos años, ahora lo tengo que abandonar antes de tiempo”.
¿Por qué no quedarse?
La pregunta común es: ¿por qué no buscó otra vía para quedarse?
Daniel lo intentó. “Yo hice lo que estaba en mis manos y busqué asesoría legal. Pero me encontré con trabas, tiempos que no cuadraban y costos elevados. Básicamente me di cuenta que no tenía suficiente tiempo ni recursos económicos”.
“Conseguí un trabajo e igualmente no me daban los tiempos después de que se eliminó el programa abruptamente. Si se hubiese respetado el plazo original, quizás mi historia sería diferente”.
Un regreso incierto.
Daniel no regresa a la misma Venezuela que dejó. “Venezuela cambia todas las semanas. Me voy a encontrar con algo familiar, pero al mismo tiempo seré un extraño en mi propio país.” El panorama que describe está marcado por incertidumbre política, crisis económica y desarraigo.
No vendió ni su carro ni su casa en Estados Unidos, algo que reconoce como una muestra de su situación relativamente privilegiada. “Pero no todos están en mi posición. Hay gente que dejó todo para empezar aquí y ahora no tienen a dónde volver”.
Sobre su experiencia, es claro. “No me quiero victimizar. Esto te cansa. Y tengo que digerirlo. No sé si quiero pasar por todo esto de nuevo.”
Más allá de Daniel: los grises de una política migratoria compleja
El caso de Daniel desmonta algunas de las generalizaciones más comunes sobre inmigración. No todos los inmigrantes son “ilegales”. No todos “vienen a vivir del gobierno”. Y no todos “tienen un camino claro para quedarse”.
“Entrás legal, pero no hay un camino claro para regularizarse”. Esa frase resume una realidad que afecta a miles. La estructura migratoria de Estados Unidos no ofrece suficientes vías para que quienes entran legalmente encuentren estabilidad a largo plazo.
La eliminación de un programa como el parole CHNV deja a miles en un limbo: vinieron siguiendo las reglas, pagaron tasas, trabajaron y se integraron, pero ahora deben irse.
Migrar, regresar y sanar
Daniel no se va derrotado, pero sí reflexivo. “Tengo que comenzar de cero en otro sitio. Hoy vuelvo a Venezuela y tengo que sanar este proceso”.
Habla con madurez sobre la importancia de la migración planificada, de evaluar con cabeza fría antes de lanzarse a otro país. “A veces desde allá pensamos que todo se resuelve fácil. Pero no es así”.
Desde su regreso, quiere seguir conectado con las personas que conoció, con lo que construyó. “Aunque estén lejos, siguen siendo parte de mí.”
En tiempos donde la política migratoria tiende al blanco o negro, historias como la de Daniel nos recuerdan que hay miles de matices entre esos extremos.
Entrevista: Claudia Ginestra y Genésis Arocha | Redacción: Paola Sardiña.