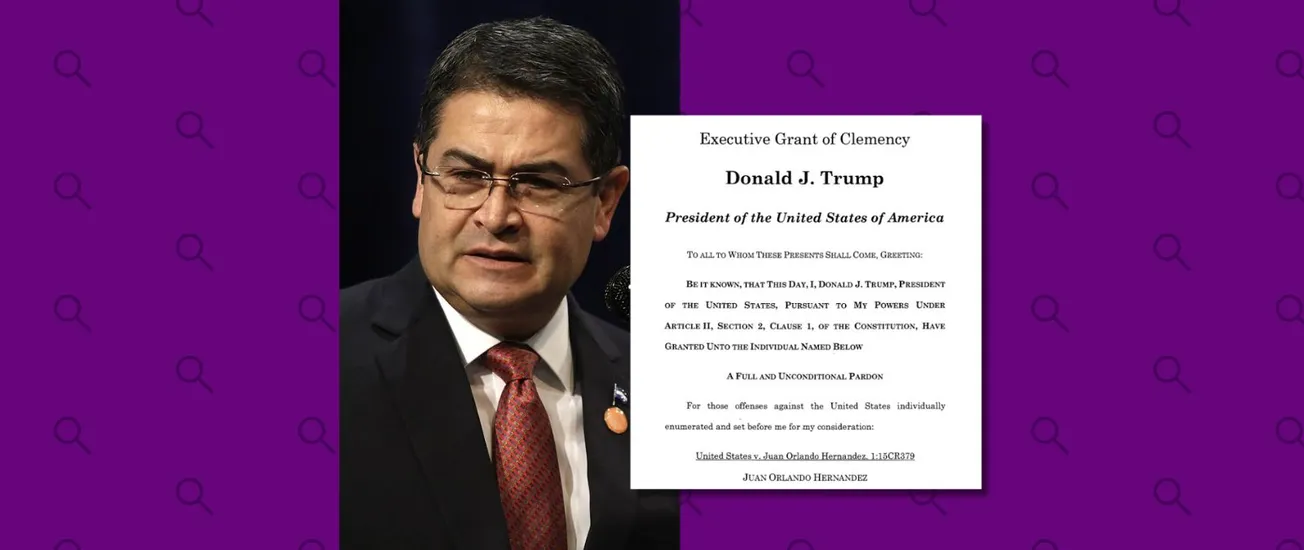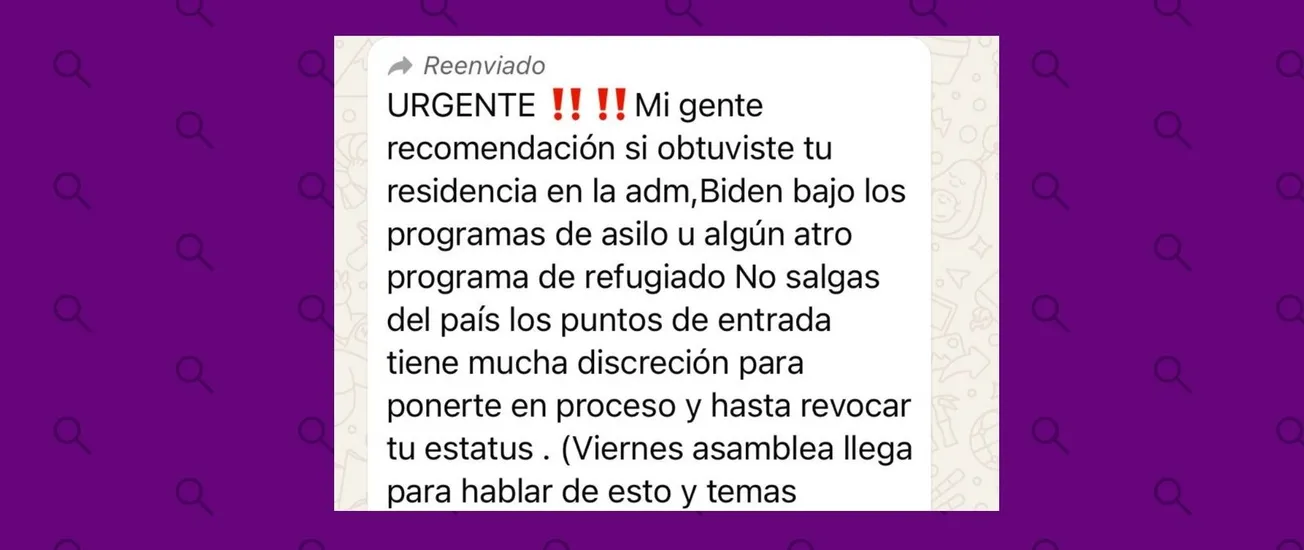¿Qué hace que un presidente y su secretario de Salud decidan convertir un analgésico de venta libre en el nuevo “culpable” del autismo? Tal vez el hambre de poder, tal vez la tentación de usar la ciencia como atajo político.
Y para irnos al contexto, que posiblemente ya conozcas. Donald Trump advirtió a las mujeres embarazadas: don’t take Tylenol. Como si él fuese el científico en sí, como si él fuese el autor de los estudios en sí.
El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., asintió. Como en la mayoría de las veces. Anunció que la FDA revisaría etiquetas y abriría investigaciones sobre “factores ambientales” del autismo. El presidente, por su parte, presentó lo que describió como “el primer medicamento aprobado” para tratar síntomas del espectro autismo: la leucovorina, un fármaco usado para la deficiencia de folato cerebral.
Y fue así, como –nuevamente– la administración convirtió hipótesis científicas, tratamientos experimentales y estudios aún débiles en política pública. Con un daño colateral inminente.
En qué se basan
La “evidencia” sobre paracetamol que Trump y Kennedy citan proviene de un metaanálisis reciente en BMC Environmental Health, que revisó 46 estudios sobre el uso prenatal del medicamento y el riesgo de trastornos del neurodesarrollo. 27 de ellos encontraron asociaciones positivas con autismo o TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad). Pero nueve no hallaron relación significativa, y otros cuatro encontraron incluso un efecto contrario.
Los propios autores advierten que la heterogeneidad es amplia y que, hasta ahora, no hay prueba de causalidad. Ese matiz se perdió en la conferencia de prensa presidencial.
En Estados Unidos, el consumo de acetaminofén es más común de lo que creemos. De acuerdo a datos de la Consumer Healthcare Products Association, el acetaminofén es el ingrediente farmacéutico más común en el país y se encuentra en más de 600 medicamentos. Se estima que cada semana 52 millones de estadounidenses toman un medicamento que contiene Tylenol.
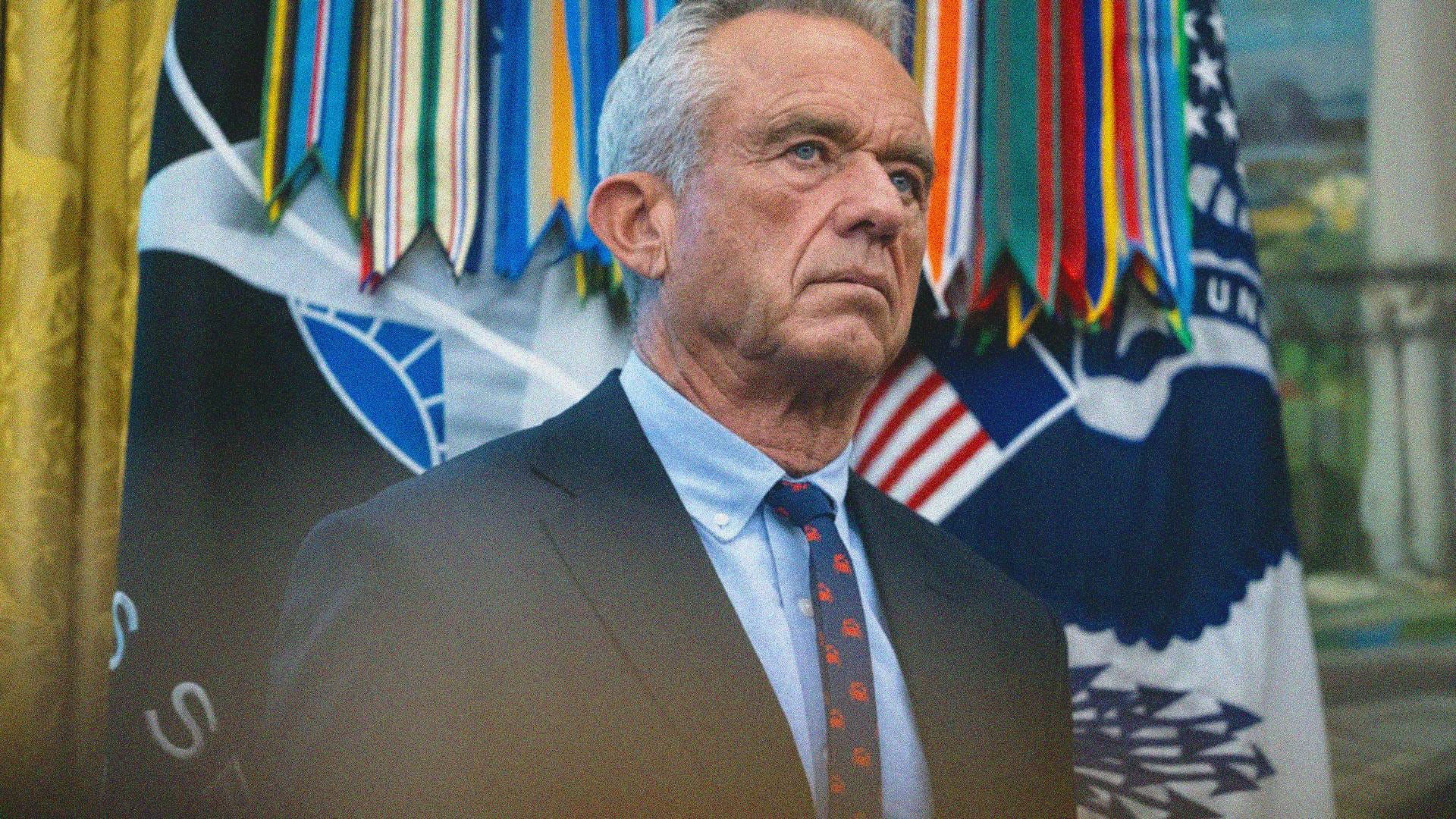
La ciencia habla
El contraste más fuerte viene de Suecia. En 2024, investigadores analizaron los registros de 2.48 millones de niños y hallaron una ligera asociación entre uso materno de acetaminofén y autismo. Pero cuando aplicaron un modelo con hermanos —comparando a hijos de la misma madre expuestos y no expuestos— la correlación desapareció.
El riesgo relativo cayó a 0.98. Traducción: no había diferencia estadísticamente significativa. La conclusión fue clara: los factores familiares y genéticos explicaban mejor los datos que el supuesto efecto del medicamento.
Su conclusión. “Acetaminophen use during pregnancy was not associated with children's risk of autism, ADHD, or intellectual disability in sibling control analysis. This suggests that associations observed in other models may have been attributable to familial confounding”.
No es el único estudio que intenta mirar más a fondo. En el Boston Birth Cohort, investigadores midieron metabolitos de acetaminofén en sangre de cordón umbilical. Encontraron que los niveles más altos sí se asociaban con mayor riesgo de autismo y TDAH en la infancia.
Y sí, hay más. Muchos más estudios, en distintos países, con distintos resultados. Pero de nuevo, la evidencia es dispersa, metodológicamente heterogénea y vulnerable a sesgos de confusión.
La genética sí influye en el autismo, según las últimas investigaciones. Según la Autism Science Foundation cientos de genes se han vinculado al autismo, al igual que factores ambientales: la edad de los padres al momento de la concepción, la fiebre o enfermedad durante el embarazo o el bajo peso al nacer.
Correlación no es causalidad
Muchas de las mujeres que usan paracetamol lo hacen porque enfrentan fiebre o dolor durante el embarazo, condiciones que por sí solas pueden afectar al feto. Si esas variables no se ajustan bien, el medicamento aparece como “culpable” cuando quizá solo sea un marcador del problema original.
Y al mismo tiempo, negar tratamiento a la fiebre materna puede resultar aún más riesgoso: defectos en el tubo neural, complicaciones fetales, estrés materno. Es un falso dilema que la política convierte en slogan.
La leucovorina merece un capítulo aparte. Sí, hay estudios que muestran que este fármaco puede mejorar la comunicación verbal en algunos niños con autismo y deficiencia de folato cerebral. Pero hablar de “cura” o incluso de “tratamiento oficial” es apresurado. Es como correr antes de caminar.
Se trata de un medicamento recetado en condiciones específicas, con eficacia limitada y aún en estudio. Convertirlo en bandera de campaña puede generar falsas esperanzas en familias desesperadas y abrir la puerta a una ola de usos indebidos.
La otra cara del Tylenol que sí debe importar
Al debate del paracetamol le hace falta un ingrediente del que muy pocos hablan: el medicamento es la principal causa de insuficiencia hepática en Estados Unidos y es el culpable de 1 de cada 5 trasplantes de hígado en el país. La pregunta es, ¿por qué esto –que sí tiene datos– no es el protagonista?
El acetaminofén puede llevar a un paciente a riesgos muy reales cuando se toma en dosis superiores a las recomendadas. Sin duda, que las políticas de salud pública deben estar enfocadas en estos peligros y lugar de estar avivando temores infundados de supuestos daños neurológicos.
¿Más datos que sí deberían preocuparnos? La sobredosis por Tylenol en Estados Unidos es una de las principales causas de intoxicación (accidente o intencional). Registra hasta más de 80,000 casos notificados cada año a los America's Poison Centers.
Y queremos aclarar (de la mano de la ciencia), si el acetaminofén se usa correctamente, el medicamento es 100% seguro. El hígado lo procesa en los niveles recomendados. Pero, si al contrario, el medicamento se toma en grandes dosis de una sola vez, satura las vías metabólicas normales del órgano. La consecuencia puede ser grave: la sobrecarga del fármaco produce un subproducto tóxico que daña –rápidamente– las células hepáticas.
Pero, ¿por qué, desde la administración, no se habla de esto? Te dejo que saques tus conclusiones.

La politización: la guerra contra la ciencia
Trump y Kennedy transforman preguntas abiertas en respuestas definitivas. Lo hicieron con las vacunas, ahora lo hacen con el autismo. ¿Quién paga el costo? No ellos. Son las familias las que terminan atrapadas entre la culpa y la incertidumbre: madres embarazadas que temen usar el único analgésico aprobado, padres que creen que una pastilla les “robó” el futuro de sus hijos, niños que se convierten en trofeo.
La ciencia no nos da hoy un veredicto claro. Lo que tenemos son asociaciones inconsistentes, hipótesis plausibles y un debate abierto. Eso significa que necesitamos más investigación, mejores diseños, biomarcadores confiables. Pero también significa que no podemos permitir que el vacío lo llenen los discursos fáciles.
Un presidente puede permitirse el titular de “Tylenol causa autismo”. Las familias no.
El autismo no puede seguir siendo arma política. No para ganar votos, no para probar teorías personales, no para levantar aplausos en una tarima. El daño colateral se mide en miedo, en desinformación y en decisiones médicas equivocadas. Y mientras los políticos acumulan poder, son las familias las que pierden.
Y no solo hablo del autismo. Hablo de las vacunas o cualquier otro tema en el que las familias queden en la línea de fuego.