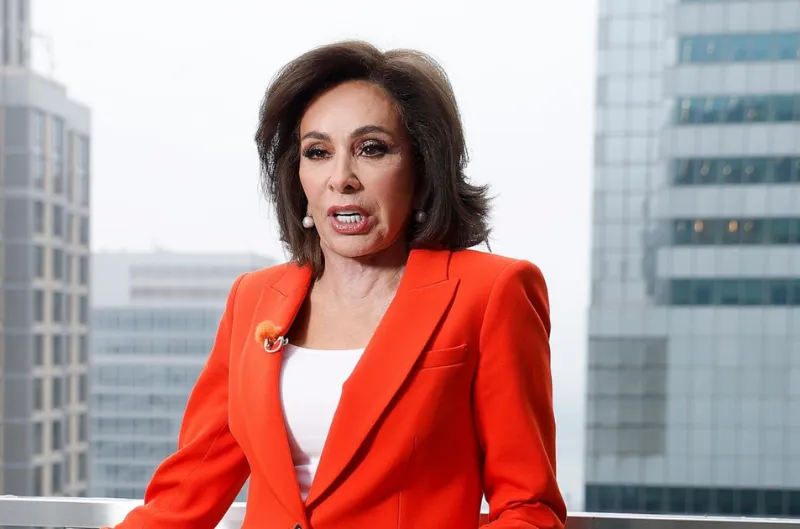Varios de los grandes pensadores de la historia ofrecieron soluciones al problema que aqueja a nuestra política.
Al comentar las protestas frente a la casa del juez del Tribunal Supremo Brett Kavanaugh, un reciente editorial del Wall Street Journal afirma que vivimos en "tiempos de fanatismo en los que la violencia política está a la orden del día." Refiriéndose a los sucesos del 6 de enero de 2021, Mark Meadows, ex jefe de gabinete del presidente Donald Trump, calificó a los alborotadores como "un puñado de fanáticos", mientras que un artículo reciente publicado en Slate nos invita a "Conocer a los fanáticos de Trump que se han apoderado de las elecciones en un estado pendular decisivo. "Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de "fanatismo"?
Lejos de ser una invención de la era Trump, el término fanatismo tiene una larga historia que se remonta hasta el antiguo mundo grecorromano. Se asoció a la violencia política durante la Revolución Francesa, y acabó empujando a algunos de los filósofos más destacados de la época a desarrollar las mismas soluciones que podrían ayudar a nuestra sociedad actual.
Aunque resulte difícil de creer ahora, dado su uso actual, el fanatismo comenzó siendo un término puramente descriptivo y de valor neutro, que se refería a un tipo particular de experiencia religiosa romana que tenía lugar en un tipo particular de templo romano llamado fanum. Los sacerdotes de estos antiguos "cultos de misterio", que existieron aproximadamente entre el siglo V a.C. y el siglo V d.C., fueron los primeros fanáticos de la historia.
Pero, durante la época cristiana, el concepto adquirió su matiz decididamente negativo, como referencia a alguien con creencias religiosas errantes y peligrosas. Martín Lutero, por ejemplo, el sacerdote católico renegado que se convertiría en el líder de la Reforma Protestante en el siglo XVI, a menudo denunciaba a los sacerdotes revolucionarios que iban más lejos que él en su iconoclasia religiosa y política como "falsos profetas" y "miserables fanáticos". Al rechazar la validez de toda autoridad temporal secular, estos sacerdotes populistas pretendían bajar el cielo a la Tierra, un puente demasiado largo para Lutero.
Dos siglos más tarde, durante la Revolución Francesa -cuando los observadores fueron testigos de una forma de pasión y celo que hasta entonces sólo se conocía en materia de religión- el concepto de fanatismo se amplió para permitir una versión abiertamente política. Comentando los acontecimientos del otro lado del canal, el historiador inglés Horace Walpole escribió en 1793 que la Revolución Francesa mostraba "entusiasmo [a menudo sinónimo de fanatismo] sin religión". Del mismo modo, un panfletista inglés de la época, que escribía bajo el nombre de Junius, escribió que estos acontecimientos demostraban la existencia de un "celo erróneo tanto en la política como en la religión."
Estos comentaristas observaron el mismo tipo de errores de pensamiento mostrados por los anteriores fanáticos religiosos, esta vez desplegados no en cuestiones dogmáticas, sino en asuntos de política.
Dos de los mejores comentaristas de este nuevo fanatismo político fueron el filósofo alemán Immanuel Kant y el pensador y estadista británico Edmund Burke. Aunque propusieron sistemas filosóficos muy diferentes, cada uno de ellos abordó la Revolución Francesa y la era moderna que esta inauguró con la idea del fanatismo en el centro de su pensamiento.
Opositor a la revolución en cualquiera de sus formas, Kant estuvo sorprendentemente cerca de respaldar los acontecimientos que se desarrollaron en Francia en 1789. Por otro lado, Burke, que no se oponía a la revolución de manera tan universal y abstracta -y probablemente apoyó la Revolución Americana- aborreció los acontecimientos de Francia desde el principio. Sin embargo, ambos consideraban que el fanatismo era un grave problema político que había cobrado protagonismo con los acontecimientos en Francia.
En sus escritos de 1798, Kant argumentó que la "simpatía desinteresada" de los observadores europeos de la revolución era una prueba positiva de "un carácter moral de la humanidad" que se inclinaba implacablemente hacia el "progreso". Sin embargo, este tipo de participación apasionada en la política, en opinión de Kant, podía romper fácilmente los destellos de la razón y deslizarse hacia la "pasión opresiva" del fanatismo.
Burke tenía una visión totalmente diferente de la Revolución Francesa. En sus famosas "Reflexiones sobre la revolución en Francia", escritas cerca del inicio de la revolución en 1790, Burke argumentó que los "hombres de letras políticos" que orquestaron la revolución buscaban rehacer completamente Francia "con un grado de celo que hasta ahora se había visto sólo en los propagadores de alguna organización religiosa". Burke identificó el "espíritu de fanatismo" en el origen de la Revolución Francesa. La idea de que se podía crear una sociedad ideal sobre las ruinas del Estado francés existente (aunque imperfecto) era puro fanatismo, pensaba Burke, parecido a las utopías religiosas de los creyentes de épocas pasadas.
Si bien tanto Kant como Burke tenían definiciones diferentes de fanatismo, también ofrecían soluciones diferentes a los problemas que éste planteaba.
Para Kant, el fanatismo podía evitarse mediante un cuidadoso criterio político. Animó a la gente a tener "amplitud de miras" y "desinterés" en sus opiniones políticas, y preguntarse qué tipo de decisiones tomaríamos sobre la política si estuviéramos en el lugar de otra persona.
Para Burke, un estadista podía evitar el fanatismo adoptando una ética política moderada caracterizada por la prudencia y la preocupación por el orden y la estabilidad. Burke argumentó en sus "Reflexiones" que "en la mayoría de las cuestiones de Estado, hay un término medio. Hay algo más que la mera alternativa de la destrucción absoluta o la existencia no reformada".
Ante el aumento del fanatismo en la política estadounidense, quizá podamos aprender de los diagnósticos de estos grandes pensadores que nos precedieron y de sus antídotos propuestos para ser más razonables, de miras amplias y moderados en nuestra propia política. Más que las batallas finales entre la luz y la oscuridad, o la verdad contra la falsedad, Kant y Burke (a pesar de sus muchas diferencias) nos dirían que la política bien entendida requiere una moderación de nuestras propias pasiones y el correspondiente respeto por el valor y los derechos inherentes de nuestros conciudadanos.
Washington Post - Zachary R. Goldsmith
Lea el artículo original aquí.